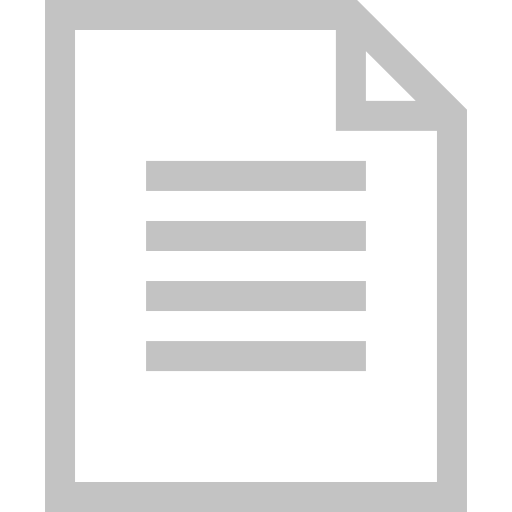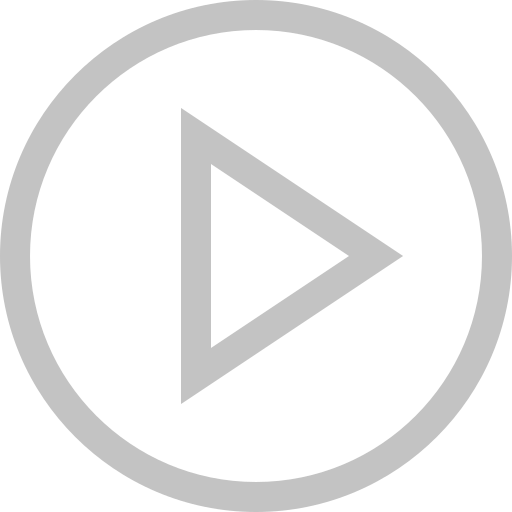Escucha este artículo en formato podcast:
En un día nublado de agosto de 2013, me paré en el cementerio de la St. Peter’s Free Church (Iglesia Libre de San Pedro), en Dundee, Escocia, mirando la lápida de Robert Murray M'Cheyne. Al hacerlo, sentí una oleada de emoción que me transportó 24 años en el pasado y 3700 millas al oeste, de vuelta al momento en que conocí al joven piadoso cuyos restos yacían enterrados bajo mis pies.
El momento ocurrió en una librería improvisada cuando yo tenía 23 años. La iglesia a la que mi mujer y yo habíamos empezado a asistir acababa de celebrar una conferencia de pastores y había tenido la amabilidad de dejar instaladas las mesas de los libros para que gente corriente, como nosotros, pudiéramos echar un vistazo a las sobras literarias.

Mientras hojeaba, me topé con un pequeño libro verdoso titulado Robert Murray M'Cheyne. Su autor era un pastor escocés del siglo XIX del que nunca había oído hablar (Andrew Bonar) y narraba la vida de otro pastor escocés del siglo XIX del que tampoco había oído hablar. No sabía casi nada de historia escocesa, y menos aún de historia cristiana escocesa, así que no recuerdo qué me impulsó a comprar ese libro. Pero lo hice. Y estoy profundamente agradecido de haberlo hecho. Porque el joven piadoso que llegué a conocer en las páginas de ese libro me formó como pocos lo han hecho. Incluso le puse su nombre a nuestro primer perro.
Muerte para recordar
Robert Murray M'Cheyne nació el 21 de mayo de 1813. Pero, como muchos otros que vivieron antes de los avances de la medicina que hoy damos por descontados, estuvo poco tiempo en este mundo. Murió de tifus el 25 de marzo de 1843, antes de cumplir los treinta años.
El día en que su frágil cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Pedro –la iglesia que había pastoreado durante apenas seis años y medio–, siete mil personas se presentaron para honrar su memoria, lamentar su profunda pérdida y dar gracias a Dios por la gracia que habían recibido a través de él. Sólo eso ya dice mucho de la clase de hombre que era.
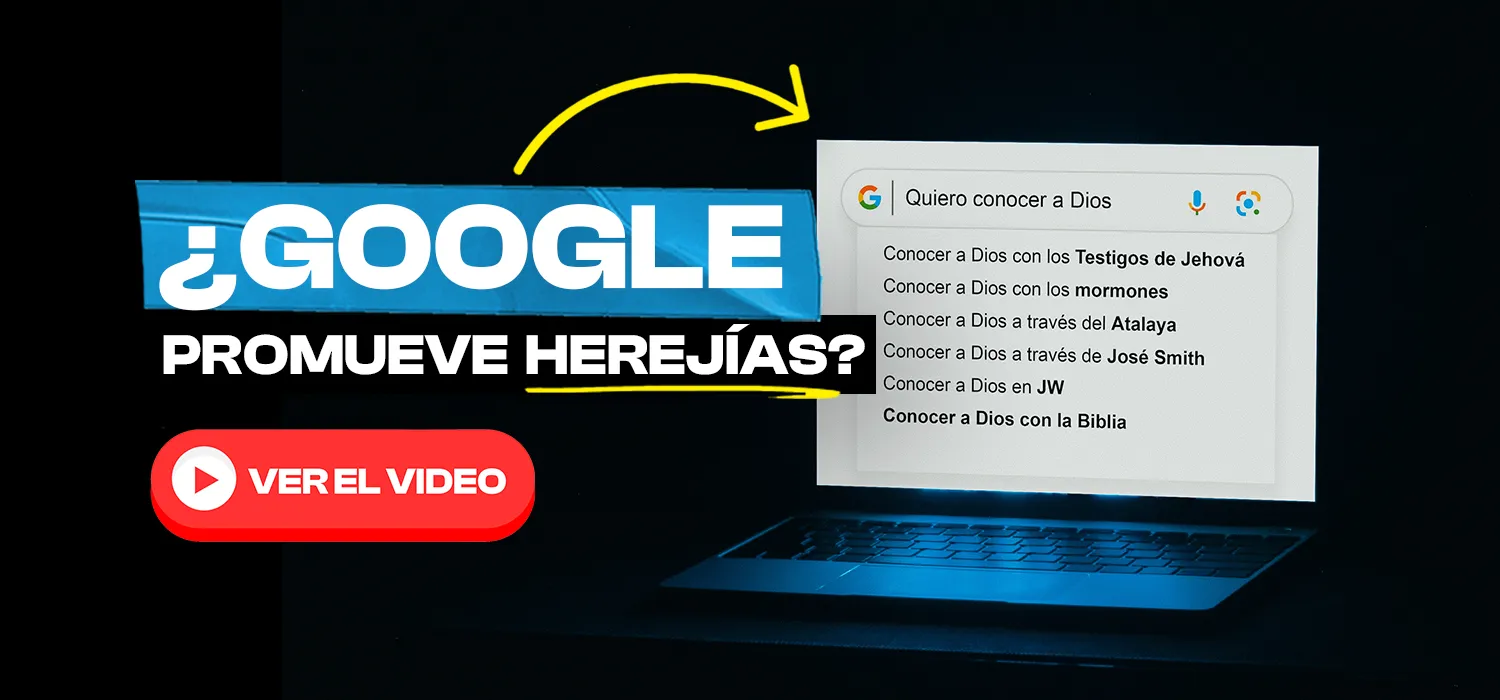
Es sorprendente cómo Dios a menudo utiliza la muerte para detener a su pueblo y obligarle a reflexionar seriamente sobre su verdadero significado y sobre el de la vida. De hecho, eso es precisamente lo que hizo con M'Cheyne doce años antes.
Una muerte que cambia la vida
A los dieciocho años, M'Cheyne era un brillante estudiante aventajado de literatura clásica en la Universidad de Edimburgo que disfrutaba plenamente del ambiente festivo de su época. Habiendo sido criado en la iglesia, M'Cheyne se consideraba cristiano, pero era un cristiano del tipo “cinturón bíblico” escocés del siglo XIX. Profesaba su fe en Cristo, pero en realidad su corazón amaba los placeres mundanos de sus búsquedas intelectuales y su activa vida social. Así fue hasta que le asaltó la muerte.
En el verano de 1831, su querido hermano mayor David sucumbió a una profunda depresión que lo agotó rápidamente en cuerpo y alma. Su cuerpo no sobrevivió a la prueba, pero por la gracia de Dios su alma sí. En los días previos a su muerte, David encontró una profunda paz en la muerte expiatoria de Jesús por él. Su rostro parecía brillar con un resplandor interior.
Robert estaba conmovido tanto por el dolor de su devastadora pérdida como por la transformación espiritual de su hermano. Y Dios utilizó este terrible acontecimiento para provocar su propia transformación espiritual.
En el otoño siguiente a la muerte de David, Robert se matriculó en el Divinity Hall de la Universidad de Edimburgo, donde, en el transcurso de varios meses, él también renació a una esperanza viva. Allí estudió, entre otros, con el gran pastor evangélico Thomas Chalmers, y forjó amistades profundas y duraderas con otros jóvenes piadosos, como Andrew Bonar.
Durante los años siguientes, Robert experimentó un profundo crecimiento en la gracia, desarrollando una ardiente pasión por las Escrituras, la santidad personal y la evangelización, que le caracterizarían durante el resto de su breve vida. Pero por muy cierta que sea esa descripción, no explica por qué menos de doce años después, siete mil personas acudieron a su funeral, y por qué sigo hablando de él 34 años después de leer sus breves memorias, cuando ha transcurrido un siglo y medio desde su muerte.

Había estado con Jesús
La verdad es que me resulta imposible captar la fuerza de la vida de M'Cheyne en un breve esbozo biográfico y unas pocas citas, aunque dijo y escribió algunas frases hermosas y memorables. Es posible que hayas oído citar algunas de ellas, como este conocido fragmento extraído de una de sus cartas personales:
Aprended mucho del Señor Jesús. Por cada mirada que te eches a ti mismo, echa diez miradas a Cristo. Es todo él hermoso. Tan infinita majestad y, sin embargo, tanta mansedumbre y gracia, y todo por los pecadores, ¡incluso por los principales! Vive mucho en las sonrisas de Dios. Disfruta de sus rayos (Memorias y Restos de Robert Murray M'Cheyne, 293).
Aunque palabras como éstas nos ofrecen un pequeño atisbo de su gran alma, el verdadero poder de esta cita proviene de conocer, precisamente, el alma de la que procede, pues demuestra la forma en que vivió realmente. Lo que más me impactó de M'Cheyne no fue lo que dijo, sino quién era: un hombre verdaderamente santo.
Si tal descripción suena más desagradable que atractiva, puede deberse a que tenemos connotaciones erróneas asociadas a la santidad, como la actitud santurrona y distante de “más santo que tú”, que no es la verdadera santidad cristiana. Porque como dice John Piper, “La santidad humana no es otra cosa que una vida obsesionada con Dios”.
Eso es lo que era M'Cheyne: un hombre obsesionado con Dios, un hombre cautivado por Dios. Lo que me pareció tan encantador de él fue lo cautivado que estaba por Jesús. Estaba ardiendo, pero no de mero celo. Su corazón ardía de santo amor divino, del tipo que sólo se enciende cuando uno está verdaderamente cerca del Fuego sagrado que quema pero no consume.
Podemos debatir durante décadas sobre argumentos apologéticos y crítica textual. Podemos dudar y luchar con preguntas interminables. Pero a menudo podemos discernir en cuestión de minutos cuando nos encontramos con alguien que ha encontrado la Verdad.
Eso es lo que hace a M'Cheyne tan convincente. Era un hombre que había encontrado la Luz del Mundo, e irradiaba esa Luz de Vida a todos los que le rodeaban, desde los educados y eruditos hasta los habitantes de los barrios bajos de Edimburgo y la clase trabajadora de Dundee, donde fue pastor por poco tiempo. Era “una lámpara encendida y resplandeciente”, y su pueblo se había “[regocijado] por un tiempo en su luz” (Juan 5:35) porque reconocían que este joven “había estado con Jesús” (Hechos 4:13).

Vida para recordar
Esta es la razón por la que miles de personas fueron atraídas al cementerio de San Pedro en marzo de 1843 y por la que yo lo fui también 170 años después: la vida de este joven merece ser recordada.
Para quienes le conocían, su gratitud iba unida a un profundo dolor, porque perder una lámpara ardiente y brillante en un mundo oscuro es una gran pérdida. Su querido amigo Andrew Bonar captó lo que muchos sentían ese día cuando dijo: “Nunca, nunca en toda mi vida he sentido algo así: es un golpe para mí, para su pueblo, para la Iglesia de Cristo en Escocia”. Y, sin embargo, haber vislumbrado la Luz en la lámpara –la Luz que más anhelamos ver– es una gran y graciosa ganancia.
Y gracias a la labor de amor de ese mismo querido amigo al publicar las memorias de M'Cheyne y los pocos restos literarios que dejó, incontables miles de personas en las generaciones posteriores han podido experimentar esta gran y graciosa ganancia. ¡Qué regalo! Del libro, el gran Charles Spurgeon dijo:
Este es uno de los mejores y más provechosos volúmenes jamás publicados. Las memorias de tal hombre deberían estar en las manos de todo cristiano y ciertamente de todo predicador del Evangelio (Bonar, Robert Murray M'Cheyne).
No soy Spurgeon, pero puedo decirles que vale la pena conocer –y recordar– al joven que conocí en el pequeño libro verdoso hace 34 años. No sé si acabarás poniéndole su nombre a tu perro, pero espero que te unas a mí dando gracias a Dios por el día en que abriste el libro y vislumbraste la Luz ardiente y brillante que llenaba a Robert Murray M'Cheyne.
Este artículo fue traducido y ajustado por el equipo de redacción de BITE. El original fue publicado por Luke Wesley en Desiring God.