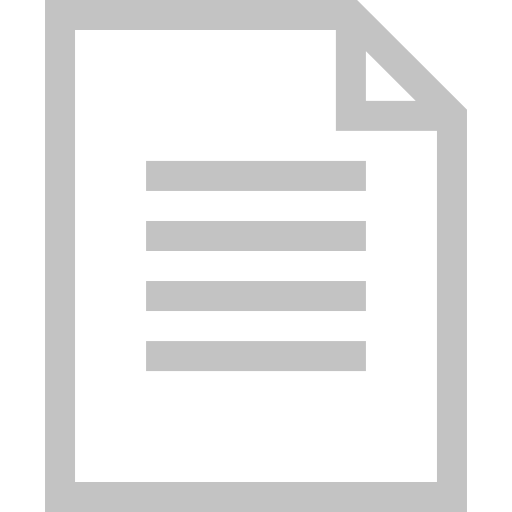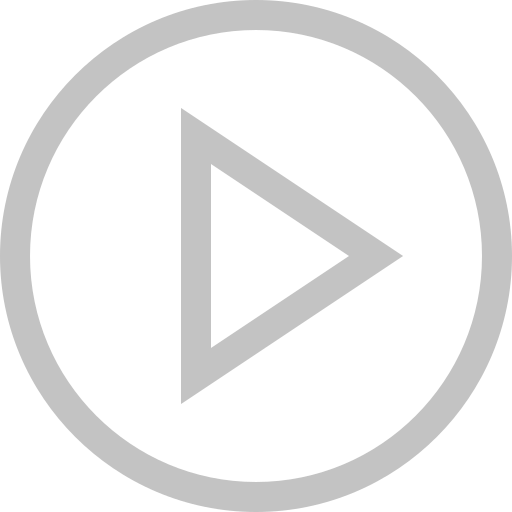Escucha este artículo en formato podcast:
En el año 66 d.C., la creciente frustración de la población judía ante la indiferente e insensible dominación romana en Judea alcanzó su punto más álgido. Tras un largo historial de conflictos, la interacción entre los judíos y los grupos protegidos por el poder de Roma, como los colonos romanos, los comerciantes y los oficiales imperiales de habla griega, se hizo aún más tensa.
Acusando a los judíos de no pagar impuestos, Roma saqueaba frecuentemente el tesoro del templo. Además, imponía gobernadores griegos que mostraban poco interés por Judea, y mucho menos por el judaísmo. La capital del Imperio monopolizó las posiciones de riqueza e influencia, y sumió a los agricultores en deudas cada vez más difíciles de pagar. El ambiente era el propicio para una escalada que podría terminar en una guerra civil.
Enfrentamiento entre los judíos y el Imperio
Una revuelta judía se originó en Cesarea, en las costas del Mediterráneo, a unos ochenta kilómetros al noroeste de Jerusalén. Tras una victoria legal local, los griegoparlantes atacaron los barrios judíos, con el ejército romano observando sin intervenir. La noticia llegó a Jerusalén, desencadenando una respuesta inmediata. A pesar de las opiniones divididas, la voz de los judíos más radicales prevaleció: algunos asaltaron la guarnición local, clamando por el fin de la opresión romana. El cese de sacrificios rituales al Emperador en Jerusalén acentuó las tensiones, haciendo de la guerra un suceso inevitable.
Siguieron siete años de cruentos enfrentamientos. Al principio, los rebeldes judíos parecían llevar la ventaja. Sin embargo, bajo el mando de Vespasiano, un general veterano y experimentado, Roma desplegó cuatro legiones para someter a su colonia de oriente. Él avanzó con cautela, asegurando primero los puertos del Mediterráneo antes de dirigirse lentamente hacia la capital, Jerusalén.
Sin embargo, el cerco que Roma estaba tejiendo en torno a la capital judía se aflojó en el verano del 68 d.C. con la muerte de Nerón. Vespesiano, quien previamente se había convertido en un firme candidato a sucederle, dejó Judea tras ser nombrado emperador. No obstante, este alivio fue breve. Para continuar la labor, el nuevo Emperador dejó a su hijo Tito al mando, quien demostró ser tan, o más, implacable que su padre.


La caída de Jerusalén
Una vez más, las legiones romanas avanzaron hacia Jerusalén, ajustando aún más el cerco. Esta vez no hubo escapatoria. En abril del año 70 se dio inicio al asedio, lo cual marcó un capítulo sombrío en la historia de la ciudad, pues sus habitantes fueron sometidos a un sufrimiento indescriptible.
En septiembre, los rebeldes judíos más fervientes emprendieron su último intento de resistencia para defender el templo. Las fuentes fragmentarias sobre la revuelta presentan relatos contradictorios respecto a las intenciones de Tito. Flavio Josefo, historiador judío aliado a los romanos, señalaba que buscaba preservar el templo como muestra de moderación.
En cambio, Sulpicius Severus, citando al historiador romano Tácito, sugería que Tito tenía un interés particular en destruirlo para erradicar las religiones judía y cristiana, pues las consideraba ramas de un mismo tronco. La veracidad de sus afirmaciones puede ser discutible, pero sus observaciones arrojan luz sobre una realidad crítica en la historia temprana de la iglesia:
...para que las religiones judía y cristiana pudieran ser abolidas más completamente; porque aunque estas religiones eran mutuamente hostiles, sin embargo habían surgido de los mismos fundadores; los cristianos eran un vástago de los judíos y, si la raíz era arrancada, el tronco perecería fácilmente.
Al aniquilar los últimos bastiones de resistencia judía, incluida la tenaz agrupación en la fortaleza de Masada, Tito marcó un punto de inflexión. La resistencia posterior enfrentó represalias aún más severas, especialmente bajo el emperador Adriano. Sin embargo, incluso antes de la caída de Jerusalén, la interdependencia entre el cristianismo y el judaísmo ya se estaba desvaneciendo en la historia.

Un camino independiente
El cristianismo, que en sus inicios pudo haber funcionado casi como una extensión del judaísmo, comenzó a forjar su propio camino hacia la independencia. Ese proceso se aceleró por la destrucción del templo judío en el 70 d.C. y la interrupción de los sacrificios, elementos centrales de la adoración de esa nación.
Los golpes de Vespasiano, Tito, Adriano y otros generales romanos sobre Jerusalén no significaron el fin de la iglesia cristiana. Por el contrario, sirvieron como catalizadores para su destino como una fe universal, extendiéndose más allá de sus confines originales en medio de la cultura y la geografía puramente judías hacia una audiencia global y gentil.
Los primeros cristianos pudieron haber percibido como una catástrofe de dimensiones colosales la devastación que causó el Imperio sobre Jerusalén. Su movimiento apenas naciente estaba enraizado en las tradiciones judías y tenía aquella ciudad como su epicentro espiritual, el eje de su estructura organizativa y de autoridad, lo cual se asemejaba a los cimientos de una sinagoga. Los Evangelios y otros escritos neotestamentarios reflejaban esa íntima conexión, aunque enfatizaban que Jesús representaba la culminación de la historia y el cumplimiento definitivo de las profecías judías. Pero, a pesar de esa profunda tragedia, el cristianismo comenzó a forjar su propia identidad.
Varios de los primeros escritos que hoy componen el Nuevo Testamento fueron dirigidos a los creyentes dispersos, como la epístola de Santiago, que comienza así: “A las doce tribus dispersas entre las naciones”. En otros documentos, los primeros cristianos se preocupaban por negociar los límites entre el judaísmo y el cristianismo. El apóstol Pablo en particular se opuso con frecuencia a través de sus cartas a quienes querían mantener el rito judío de la circuncisión como requisito para la salvación. Sus interpretaciones del Antiguo Testamento volvían una y otra vez al modo en que la obra de Jesús culminaba la constante oferta de gracia de Dios a los judíos.
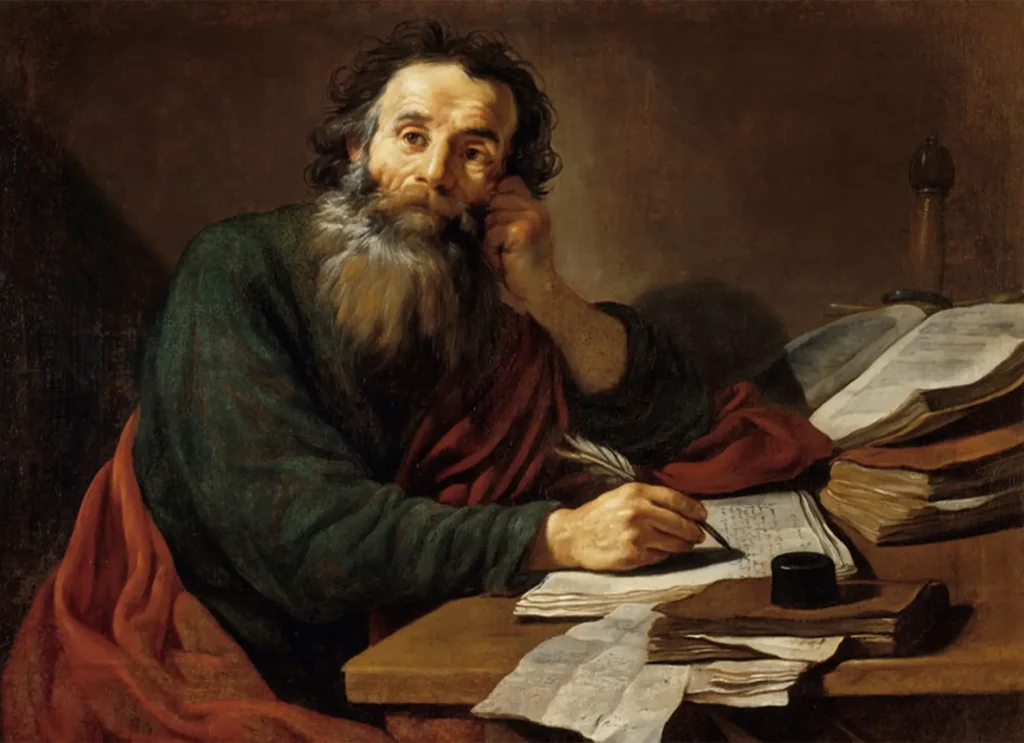
Punto de inflexión en la historia cristiana
En resumen, como ha escrito el historiador W. H. C. Frend, “todo el cristianismo en esta etapa [en el periodo apostólico] era ‘cristianismo judío’. Pero era Israel con una diferencia”.
La destrucción de Jerusalén y su templo marcó un punto de inflexión decisivo e imposible de ignorar, lo cual propulsó al cristianismo más allá de sus raíces judías hacia una vocación de alcance universal. Se extendió por el Mediterráneo, hacia el Oriente y llegó más allá de África; pasó de ser una fe profundamente influenciada por su entorno judío inicial a tener un significado global.
Se cree que los apóstoles Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón, coincidiendo con el avance de Vespasiano y Tito sobre Jerusalén. Poco después, Roma asumió el papel de Jerusalén como núcleo de la comunicación y autoridad cristiana, orientando el debate teológico hacia la filosofía helenística y las nociones romanas de orden, en lugar de las cuestiones y debates morales judíos. Ya para el 70 d.C., las sinagogas judías en el Mediterráneo se habían convertido en el principal medio de difusión de la fe cristiana.
Cuando los romanos tomaron Jerusalén, muchos cristianos ya se habían marchado; según una tradición del siglo IV recogida por el historiador eclesiástico Eusebio, buscaron refugio en Pella, al noreste de Jerusalén. Aunque las pruebas arqueológicas no han confirmado plenamente este relato, lo esencial es que la caída de la ciudad cambió la percepción de cristianos y judíos, pues dejó claro que la iglesia naciente empezaba a forjar su propio camino. Eso difícilmente habría sucedido sin los sucesos del año 70 d.C. en la capital de Judea.

Como dijo una vez el historiador y biblista F. F. Bruce:
En las tierras fuera de Palestina, la década que terminó con el año 70 marcó el final del período en que el cristianismo podía considerarse simplemente una variedad del judaísmo (...) A partir del año 70, la divergencia de los caminos del cristianismo judío y del judaísmo ortodoxo fue decisiva (…) En adelante, la corriente principal del cristianismo debía abrirse camino de forma independiente en el mundo gentil.
Para entonces, emergieron numerosas incógnitas. ¿Cómo se iba a definir la iglesia? ¿Cómo se organizaría su culto? ¿Se aseguraría una autoridad firme, se propagaría su mensaje y se protegería de enseñanzas erróneas? Es decir, tras el declive del marco judaico, ¿qué lo reemplazaría? Las respuestas a estas preguntas se desvelaron en los tres siglos siguientes a la caída de Jerusalén. Su destrucción por parte del poderoso Imperio romano fue un momento simbólicamente crucial, ya que forjó cambios esencialmente significativos en la iglesia cristiana al impedir que se desarrollara dentro del judaísmo. Este evento marcó un punto de inflexión, no solo en la historia judía, también en la historia de la iglesia cristiana.
Referencias y bibliografía
Turning Points (2012) de Mark Noll. Baker Academy.
Apoya a nuestra causa
Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.
Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.
Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!
En Cristo,
 |
Giovanny Gómez Director de BITE |