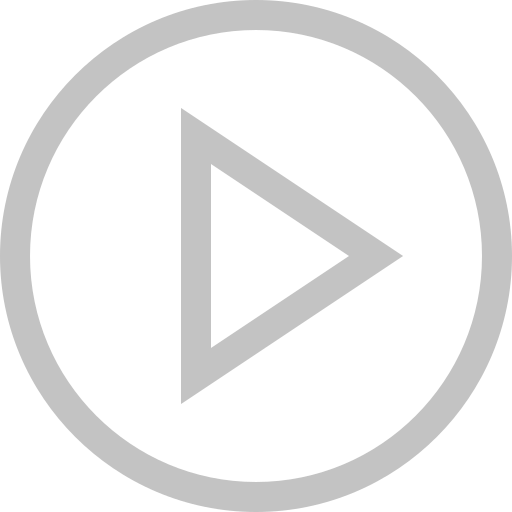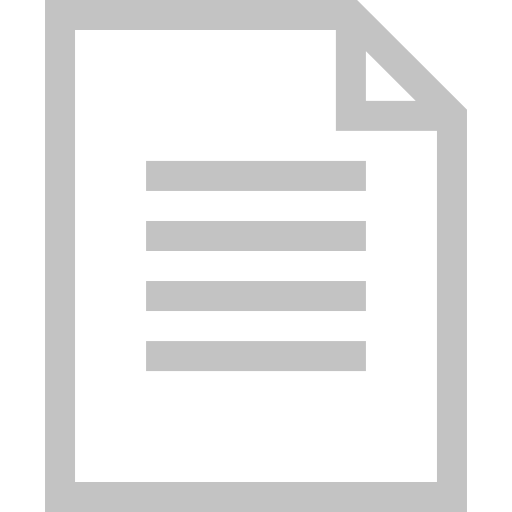Escucha este artículo en formato podcast:
En el mundo real, la edad siempre ha importado. Ciertos cumpleaños marcan etapas, son celebrados con orgullo por la mayoría de padres y, llegado el momento, permiten acceder a licencias de conducción, al derecho al voto o se adquiere la obligación de prestar un servicio militar.
Sin embargo, existe un espacio que es tierra de nadie, donde no existe la edad. Se puede “conducir” a cualquier edad y hay elementos adictivos al alcance de la mano sin ningún tipo de restricción. Claro, se “exige” una cantidad mínima de años para acceder a ciertos “sitios”, pero no es difícil poner una fecha de nacimiento falsa o marcar una casilla confirmando que se cumple con el requisito, sin ningún tipo de veeduría sobre esa información. En el mundo virtual que nos ofrecen el internet, las computadoras y los smartphones, aparentemente todos son adultos. Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, señala en el capítulo 4 de su libro, “La pubertad y la obstrucción de la transición a la adultez”, este crudo rasgo:
En cuanto los niños supieron utilizar un navegador web, tuvieron un acceso prácticamente ilimitado a todo lo que había en internet (…). En el mundo online no hay un sistema de clasificación por edades como el del cine (+13, X, etc.). (...) Una vez que un niño se conecta a internet, nunca hay un umbral de edad a partir del cual se le conceda más autonomía o más derechos. En internet, todo el mundo tiene la misma edad, que no es ninguna en concreto.

Este hecho, que parece una mera curiosidad tecnológica, tiene consecuencias profundas. A lo largo de la década de 1990 y hasta la de 2010, la adolescencia empezó a transformarse, primero con la sobreprotección que redujo la libertad de los niños y luego con la irrupción del internet doméstico y los smartphones. Esta etapa, que incluso biológicamente es una progresión desde la dependencia infantil hacia la independencia adulta, antes era clara y socialmente validada. Pero hoy, al menos para la generación Z, se ha convertido en un camino marcado por inhibidores que no permiten tener experiencias esenciales para su desarrollo óptimo.
En este artículo mencionaremos cuáles son las experiencias que, según Haidt, llevan a un sano desarrollo de la pubertad permitiendo un crecimiento adecuado, y por qué la sobreprotección y la omnipresencia de los smartphones son inhibidores peligrosos en medio de esos procesos. Adicionalmente, exploraremos qué papel pueden desempeñar los padres y la Iglesia cristiana en la recuperación de las experiencias de la niñez y la juventud actual.
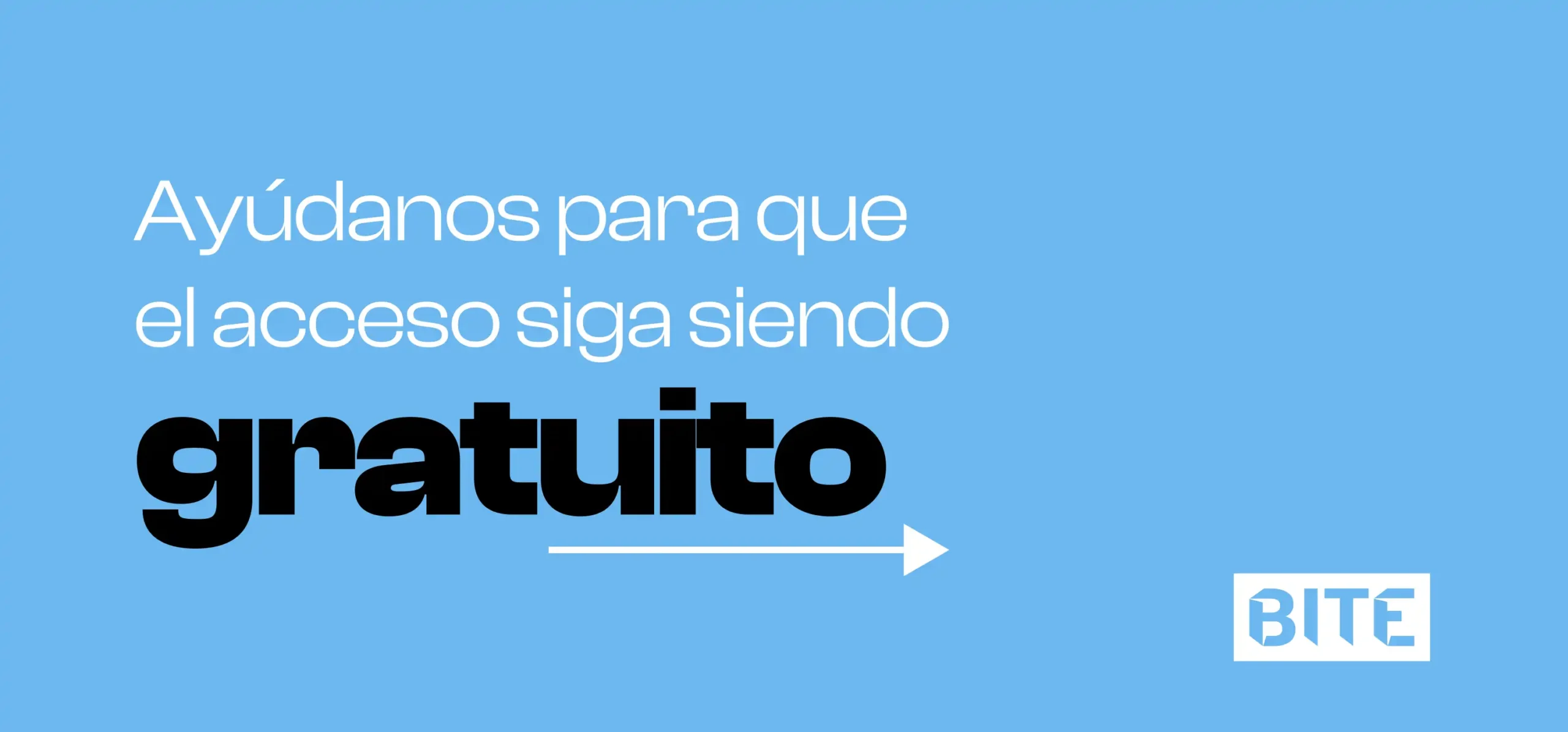

Experiencias y cerebro: lo que está en juego en la infancia y la adolescencia
La naturaleza siempre ha sabido que los cambios más profundos requieren un escenario adecuado. Una oruga no se convierte en mariposa en cualquier momento ni de cualquier manera; necesita un entorno preciso para que su metamorfosis culmine en vuelo. Lo mismo ocurre con el ser humano. Jonathan Haidt explica que “la transición humana de la niñez a la edad adulta depende en parte de obtener el tipo correcto de experiencias en el momento oportuno para guiar la rápida reconfiguración del cerebro adolescente”.
El término “reconfiguración” es clave. El cerebro humano alcanza el 90% de su tamaño adulto a los cinco años, y a partir de ahí empieza a reorganizarse y reconfigurarse. Haidt describe así el proceso: “el posterior desarrollo cerebral no consiste en un crecimiento general sino en la poda selectiva de neuronas y sinapsis, dejando sólo las que se han utilizado con frecuencia”. Lo que no se usa, se pierde; lo que se ejercita, se convierte en estructura permanente. Así, millones de conexiones empiezan a desaparecer para dar lugar a un sistema más eficiente, especializado y maduro.
Esta poda va acompañada de otro proceso importante: la mielinización. A medida que ciertas vías neuronales se refuerzan, el cerebro del niño se vuelve más eficiente, ya que se queda fijado en sus ajustes adultos. Luego llega el inicio de la adolescencia: la pubertad, una etapa en la que inicialmente se aceleran la poda y la mielinización, y que está muy determinada no solo por las experiencias vividas en la infancia, sino por otros factores externos.

Debido a esto, muchos expertos, como el psicólogo del desarrollo Laurence Steinberg, señalan que, durante la adolescencia, el cerebro es más vulnerable a los factores estresantes y, por tanto, a trastornos como ansiedad, depresión, abuso de drogas o anorexia:
…la pubertad hace que el cerebro sea más maleable o “plástico”. Esto convierte la adolescencia en un momento de riesgo (porque la plasticidad del cerebro aumenta las probabilidades de que la exposición a una experiencia estresante sea perjudicial), pero también de oportunidad para mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes.
Ahora bien, ¿cuál es el tipo de experiencias que alguien debería tener para un óptimo desarrollo? Los niños y adolescentes necesitan activar su cerebro, su cuerpo y su espíritu. Por eso, necesitan situaciones y actividades lo suficientemente desafiantes para producir crecimiento, pero no tan prolongadas ni graves como para que se conviertan en traumas. Se pueden clasificar en estas categorías:
1. Físicas y biológicas: el cerebro y el cuerpo adolescente necesitan movimiento, descanso y buena alimentación. Sin estas bases, la maduración neurológica y emocional pierde cimientos esenciales.
2. Sociales y culturales: las experiencias de esta categoría tienen que ver con las actividades que se realizan, especialmente si son gratificantes: pintar, jugar fútbol, ir a campamentos, etc. Todas estas producen un aprendizaje cultural que incluso permite diferenciar entre un adulto joven estadounidense o uno japonés.

También pueden generar un tipo de estrés positivo, el “agudo”, que según Steinberg es breve, manejable y, en última instancia, necesario para desarrollar resiliencia y fortaleza emocional, y preparar el cerebro para la vida adulta. Estamos hablando de un conflicto normal en el patio de recreo, el ser excluidos un día en un grupo de juego o el mismo hecho de aprender algo nuevo. El estrés “crónico”, en cambio, es otra historia. Implica vivir bajo presión constante, con miedo prolongado o adversidad sin respiro.
Adicionalmente, en esta categoría entran las expresiones verbales y no verbales que se dan en medio de las interacciones físicas, las cuales tienen un factor bastante importante: la corporalidad.
3. De responsabilidad y autonomía: la libertad no aparece de golpe; se aprende con tareas concretas y responsabilidades crecientes. Haidt sugiere, por ejemplo, que a los 12 años “se debería animar a los niños a empezar a ganarse su propio dinero realizando algunas tareas para sus vecinos o familiares”. Cada paso de independencia en diversas etapas —desde jugar con otros niños sin supervisión y hacer una compra en una tienda cercana, hasta tener un primer trabajo— prepara el terreno para la adultez.
4. Espirituales y comunitarias: casi todas las sociedades antiguas diseñaron lo que Haidt denomina “ritos de paso”, un conjunto de experiencias con el que las sociedades humanas marcaban la transición de la niñez a la madurez. Eran momentos de aprendizaje, prueba y celebración comunitaria.

Ahora, ¿cuál es la realidad de hoy?
Dos grandes inhibidores: seguritarismo y smartphones
Lamentablemente, muchas de estas experiencias son desconocidas para los niños y jóvenes de hoy, especialmente para aquellos que conforman la generación Z (nacidos desde 1996). Aunque la niñez y la pubertad deberían ser un tiempo de descubrimiento, formación de identidad y creciente autonomía, ahora se vive entre pantallas, algoritmos y adultos que, en nombre de la seguridad, han levantado un muro alrededor del mundo real, pero han abierto de par en par las puertas del mundo digital.
Haidt sostiene que la transición a la adultez empezó a cambiar en la década de 1980, mucho antes de TikTok o del iPhone. Lo primero que apareció fue el seguritarismo: una cultura de la sobreprotección que buscó eliminar todo riesgo real o imaginario de la vida de los niños. Respecto a esto, narró: “Por desgracia, los estadounidenses, británicos y canadienses intentaron eliminar los factores estresantes y las asperezas de la vida de los niños (...). Muchos padres y escuelas prohibieron actividades que al parecer comportaban algún riesgo, no solo de lesiones físicas, sino también de sufrir dolor emocional”.
El resultado fue paradójico. Al tratar de evitar todo peligro, también desaparecieron las experiencias normales que formaban carácter: deportes sin un árbitro adulto, caminatas sin supervisión, pequeños desafíos en el vecindario. Haidt explica que “el seguritarismo se empezó a imponer poco a poco a los millennials en la década de 1980 y a mayor ritmo en la de 1990”. Y agrega algo clave sobre su impacto: “Cuando convertimos la seguridad de los niños en un valor casi sagrado y no les permitimos asumir ningún riesgo, les impedimos superar la ansiedad, aprender a gestionar el riesgo y ser autónomos, todo lo cual es esencial para convertirse en adultos sanos y competentes”.
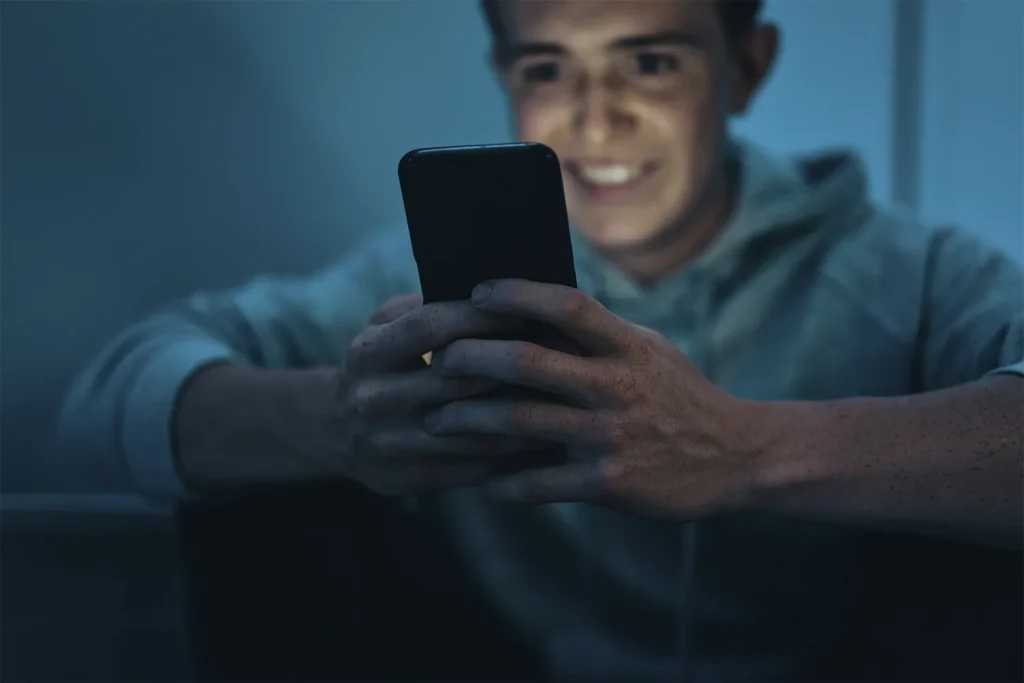
El segundo inhibidor llegó después y tuvo un alcance más grande y profundo: los smartphones. A partir de la década de 2010, cuando la mayoría de adolescentes pasó de los teléfonos básicos a los inteligentes, todo cambió. Si el seguritarismo había restringido el mundo real, este dispositivo ofrecía una realidad paralela sin límites, sin horarios y, sobre todo, sin edades. En su libro, Haidt le da como nombre a ese periodo —que va hasta el 2015— la “Gran reconfiguración de la infancia” y señala que en ese entonces “los patrones sociales, los modelos de conducta, las emociones, la actividad física e incluso los patrones de sueño de los adolescentes experimentaron una reestructuración radical”.
Hoy, “la comunicación por texto o con emojis no va a desarrollar las partes del cerebro que esperan sintonizarse durante las conversaciones complejas con expresiones faciales, tono de voz cambiante, contacto visual directo y lenguaje corporal”. Las relaciones humanas reales —con toda su imperfección y riqueza— ya no son las favoritas.
La cultura digital ofrece estímulos continuos, pero carece de hitos significativos (o, como ya lo mencionamos, “ritos de paso”). En otras palabras, ya no hay transición: todo llega demasiado pronto o demasiado tarde, pero sin un proceso ordenado que marque la entrada a la adultez. Así, la sobreprotección impide las experiencias reales y los smartphones las sustituyen por un torrente caótico de estímulos virtuales. Ambos, aunque parecen opuestos, terminan trabajando juntos para debilitar el puente que antes llevaba de la niñez a la madurez. Los ejemplos no son difíciles de encontrar. Haidt los cita:
Las redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok no verifican la edad mínima requerida de 13 años. Los niños son libres de hacer lo que les plazca (…). Una vez que un niño se conecta a internet, nunca hay un umbral de edad a partir del cual se le conceda más autonomía o más derechos.
Esto, traducido a términos prácticos, significa que así como un adulto puede acceder a información de todo tipo, a contenidos edificantes o no, a recetas de cocina y a pornografía por igual, un niño de cualquier edad también. Y el asunto no es solo el abanico de posibilidades que se abre ante sus ojos, sino el problema que estas experiencias le generan: se reduce su interés por todas las formas de experiencia que no involucran pantallas. Esto conlleva, entonces, a un efecto inevitable: que pasen horas frente a las pantallas, lejos del mundo real.

Posibles soluciones: 4 normas para una infancia restaurada y ritos de paso
Jonathan Haidt cree que todavía es posible revertir la crisis de salud mental juvenil actual. Su propuesta es directa: “Podemos dar la vuelta a esto con cuatro nuevas normas”.
1. Nada de teléfonos inteligentes antes de los 14 años: este autor insiste en que la infancia requiere exploración, juego y experiencias reales, no pantallas táctiles. “La primera norma es el compromiso de no dar a nuestros hijos un teléfono inteligente hasta que tengan al menos 14 años”.
2. Nada de redes sociales antes de los 16: “Las redes sociales son sumamente inapropiadas para los niños: hay extraños tratando de hablarles, ciberacoso y dramas explosivos”, le dijo Haidt al diario The Guardian.
3. Escuelas sin teléfonos: si el aprendizaje requiere atención, el teléfono es su mayor enemigo.
4. Más independencia en el mundo real: “La cuarta norma es darles mucha más independencia en el mundo real (…) volver a una época en la que los padres se sentían más cómodos dejando a sus hijos caminar a las tiendas o jugar al aire libre con amigos”.

Haidt reconoce que no es fácil. “Si eres el único padre que no le da un teléfono a su hijo (…) tu hijo se siente excluido y se burlan de él”. Por eso habla de “trampas de acción colectiva” y llama a los padres a actuar juntos: “Si trabajas con cinco padres de los amigos de tu hijo para que todos estén en la misma página (…) entonces hemos ganado”.
Algunos han criticado estas normas como excesivas. Sin embargo, la Asociación Americana de Pediatría (AAP) y varios comités de expertos en España coinciden en que la exposición temprana y sin supervisión a dispositivos digitales y redes sociales es perjudicial para el desarrollo. Aunque la AAP no fija una edad universal, sí pide un enfoque personalizado: evaluar la madurez del niño, establecer límites claros y retrasar el uso sin supervisión. En Europa, diversos informes recomiendan posponer el acceso a móviles con internet hasta los 16 años, señalando riesgos para la salud mental en la pubertad.
Además, un estudio global de Sapien Labs encontró que los jóvenes que recibieron su primer smartphone antes de los 13 años obtuvieron peores resultados en bienestar emocional al llegar a la adultez. Todo apunta a que la exposición temprana, lejos de ser neutral, deja una huella negativa en el desarrollo mental.
Adicionalmente, Haidt propone algo que, en apariencia, suena antiguo: recuperar los ritos de paso. Durante siglos, estas prácticas —religiosas, culturales o comunitarias— señalaban momentos claros: dejar la niñez, asumir responsabilidades, adquirir derechos. Pero la cultura contemporánea los ha desmantelado sin ofrecer nada a cambio. Haidt observa que “en la actualidad, muchos adolescentes carecen de cualquier tipo de evento o proceso que marque esa transición”.

Ahora, si bien Haidt menciona que actualmente algunas religiones mantienen algunos procesos que ayudan en esta tarea, de cierta manera menosprecia lo que las iglesias pueden lograr en este aspecto. De hecho, menciona: “las comunidades religiosas han dejado de ser tan centrales en la vida de los niños”, según datos de Monitoring the Future. Sin embargo, aunque es cierto que la Iglesia cristiana hoy lidia con la secularización, sabemos que al menos la generación Z ha mostrado interés por saber más de Jesús y que el Evangelio es “poder de Dios para la salvación de todo el que cree”.
Esto significa que la Iglesia tiene una misión: recuperar el papel de comunidad formativa que tuvo en otros tiempos. No es solo predicar los domingos; es crear espacios donde los adolescentes puedan servir, liderar, equivocarse y aprender. Los pastores y líderes juveniles pueden establecer actos simbólicos, como retiros espirituales, mentorías intergeneracionales, proyectos de servicio que requieran sacrificio y trabajo en equipo. El propósito de esto, por supuesto, es glorificar al Señor, y tiene la intención clara de contribuir en estos procesos que las nuevas generaciones necesitan.
Ahora bien, para los niños, adolescentes y padres que enfrentan situaciones más complejas que implican estrés crónico, como orfandad, ausencia de padres o pobreza, la Iglesia también ofrece respuestas. La comunidad cristiana es y debería ser la familia que falta. El Salmo 68:5 describe a Dios como “Padre de los huérfanos y defensor de las viudas”; esa visión puede inspirar a las congregaciones a proveer mentores, redes de apoyo y entornos seguros donde estos adolescentes experimenten la misma progresión hacia la adultez que sus pares con familias más estables.
Referencias y bibliografía
La pubertad y la obstrucción de la transición a la adultez en La generación ansiosa de Jonathan Haidt
Where We Stand: Screen Time | Healthy Children
Appropriate Age to Introduce a Mobile Device | AAP
Apoya a nuestra causa
Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.
Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.
Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!
En Cristo,
 |
Giovanny Gómez Director de BITE |