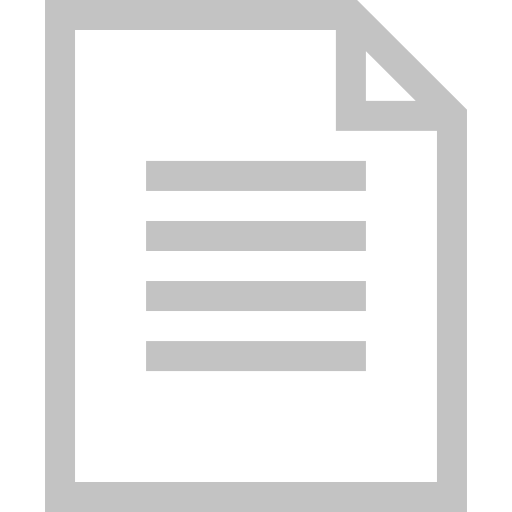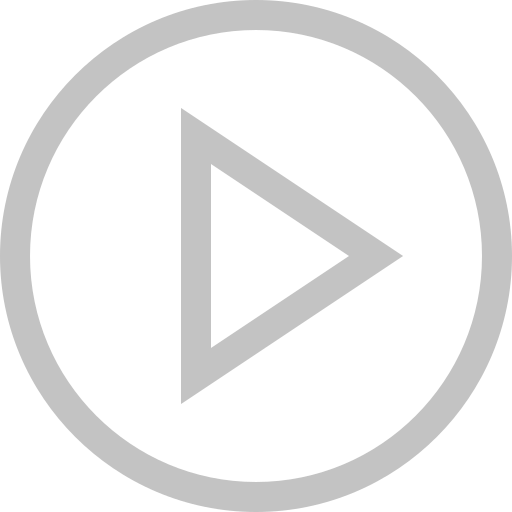Si observamos con atención el mundo en el que crecen los niños hoy, es fácil notar que algo ha cambiado profundamente en la base misma de la infancia. No se trata solo de que usen más tecnología o tengan gustos distintos a los de antes; lo que estamos presenciando es una reconfiguración completa de su realidad. Lo que antes era un periodo de descubrimiento físico, nutrición natural y aprendizaje pausado, se ha transformado en un ecosistema lleno de estímulos diseñados para capturar su atención, pero que, al mismo tiempo, debilitan su capacidad de pensar y decidir por sí mismos.
Esta transformación suele pasar desapercibida porque ocurre de manera muy lenta, como en la conocida metáfora de la rana. Si lanzas a una rana en una olla de agua hirviendo, saltará de inmediato para salvarse; pero si la pones en agua fresca y subes el fuego poco a poco, la rana se acomoda al calor y se queda tranquila. El peligro es que, a medida que el agua se calienta, su cuerpo se va adormeciendo sin que se dé cuenta. Para cuando el agua ya quema, la rana ha perdido la fuerza necesaria para reaccionar. En nuestra cultura está pasando algo similar: nos hemos acostumbrado tanto a que los niños vivan entre pantallas, comida procesada y agendas saturadas, que ya no notamos cómo esa “temperatura” está afectando su capacidad de razonar y ser libres.

Desde una perspectiva cristiana, esto es una señal de alerta roja. Dios nos diseñó para amarle con toda nuestra mente y para ser capaces de distinguir la verdad de la mentira. Sin embargo, el entorno moderno parece estar haciendo lo contrario: entrena a los niños para reaccionar por impulso en lugar de reflexionar, y para buscar el placer inmediato en lugar de la virtud. Cuando un niño no aprende a gobernar su propia atención o a esforzarse mentalmente, queda indefenso ante cualquier idea que la sociedad decida imponerle. Se convierte en alguien que “siente” mucho, pero que “percibe” y “analiza” muy poco.
Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, es necesario conectar los puntos entre cuatro áreas que trabajan juntas en esta transformación. En este artículo analizaremos cómo la educación moderna ha pasado de formar mentes curiosas a crear piezas para un sistema industrial; cómo la alimentación actual está afectando la química del cerebro y nublando el pensamiento; de qué manera el entorno digital ha secuestrado la atención de los más pequeños; y cómo nuestra propia forma de criarlos, muchas veces basada en una sobreprotección excesiva, termina creando jóvenes frágiles ante los retos de la vida real. Al final, el objetivo es encontrar el camino para recuperar una infancia que sea intelectualmente despierta y espiritualmente fuerte.

1. La transformación de la educación
Antes del establecimiento de la educación moderna, todos los sistemas educativos —griegos, monásticos, humanistas o ilustrados— emplearon esencialmente las mismas herramientas intelectuales: la pregunta, el razonamiento, la contemplación, el debate, la lectura profunda y la formación del carácter. Estas promovían un pensamiento profundo y analítico, que discernía y dialogaba con las grandes ideas. Estos sistemas dieron lugar a mentes extraordinarias de hombres y mujeres que desafiaron sus propias épocas.
Sin embargo, con la Revolución Industrial, las herramientas de aprendizaje que habían moldeado el mundo antiguo —basadas en la relación maestro-aprendiz o en la instrucción privada para las élites— empezaron a ser sustituidas. Fue en los siglos XIX y XX cuando se consolidó la escuela moderna, un hito histórico que marcó el nacimiento de la escolarización universal gestionada por el Estado.

Este cambio redefinió la misión de la educación bajo un nuevo marco antropológico y social: el conocimiento dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en un proceso de masificación. Si bien esto permitió que los hijos de las clases trabajadoras accedieran por primera vez a las aulas, el sistema adoptó una lógica de producción en serie. Para gestionar a tal cantidad de estudiantes, se optó por una estructura rígida y estandarizada —con horarios, grados y exámenes uniformes— que replicaba el funcionamiento de una fábrica.
Con esto, la antigua idea de formar sujetos pensantes y funcionales se fue diluyendo dentro de una línea productiva en la que los estudiantes eran, más bien, un recurso social, un capital y una unidad productiva. En ese sentido, la calidad de la educación se redujo. John Taylor Gatto, crítico influyente del sistema educativo estadounidense, explica que “La escuela moderna fue diseñada no para cultivar mentes, sino para servir a la economía industrial”. Un ejemplo de esto es que, hasta el siglo pasado, para autores como James Bryant Conant —administrador escolar y funcionario público estadounidense— la escuela se concebía en función de objetivos sociales y prácticos, no de una formación integral.
Adicionalmente, el sociólogo y crítico cultural Neil Postman explica que el libro de texto propio del sistema educativo moderno no es neutral; más bien, se convirtió en una herramienta industrial que fragmentó la realidad en capítulos y definiciones aisladas, y disoció el conocimiento de la experiencia. Por medio de ellos, el Estado o las autoridades educativas han determinado la visión moral, antropológica y científica que se le transmite a la población. Esto se ha mantenido hasta nuestros días y no sería descabellado decir que fue una manera de controlar lo que podían aprender las masas y lo que no.

Lo irónico es que por varios siglos se había criticado duramente que solo las élites o autoridades eclesiásticas pudieran consultar los manuscritos originales de textos clásicos. Pero hoy ese acceso sigue restringido; contamos, más que todo, con la versión simplificada, filtrada y muchas veces ideologizada de la realidad según la conveniencia del sistema. Lastimosamente, lo que pareció una democratización de la educación para las masas —y un triunfo—, fue otra forma de limitarlas, pero dándoles un falso sentido de igualdad. Y así se abandonaron las herramientas que cultivaban juicio, asombro y pensamiento crítico y robusto.
Este cambio ha transformado por completo las reglas de juego y nuestro desarrollo como personas. Hemos sido entrenados para recordar información, no para entenderla; y una sociedad que no piensa por sí misma queda a merced de quien escriba sus libros de texto, diseñe su currículum y determine qué merece ser recordado y qué debe caer en el olvido. De hecho, en la práctica, la secularización progresiva del currículo dio lugar a la incorporación de programas de educación sexual, que dependen menos de la reflexión y más de los marcos morales de quienes construyen los programas.

2. El costo cognitivo de la comida moderna
La privación cognitiva y emocional de los niños —falta sostenida de estímulos y hábitos que desarrollan el pensamiento y las emociones— tiene múltiples causas, y la alimentación es una de las principales. Estos también influyen en la sobreestimulación propia de esta era y en el debilitamiento del pensamiento profundo y de la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro nos permite pensar antes de reaccionar, controlar impulsos y regular emociones, y se ve especialmente afectada por los ultraprocesados, que activan circuitos dopaminérgicos y alteran la regulación emocional, la atención, la memoria y el autocontrol.
Pero ¿qué son los ultraprocesados? Según el pediatra especializado en neuroendocrinología y obesidad infantil Robert Lustig, son productos que contienen excesos de azúcar, fibra insuficiente, niveles bajos de ácidos grasos omega-3 y altas concentraciones de emulsionantes, colorantes y aditivos alimentarios. En conjunto, esta composición altera la química cerebral, la señalización metabólica y la regulación emocional. Aun así, las grandes corporaciones alimentarias ponen a nuestra disposición un catálogo infinito de productos adictivos.

Según Lustig, tanto los ultraprocesados como el azúcar deterioran el funcionamiento cerebral de los niños, especialmente dentro del estilo de vida moderno en que se consumen con regularidad. Consumirlos excesivamente también genera mecanismos de disfunción neuronal, que pueden manifestarse como niebla mental, dificultad para concentrarse e irritabilidad en los más pequeños. Además, señala que el 73% de los artículos en las tiendas de comestibles estadounidenses son “veneno” debido a la sacarosa oculta: como la industria alimentaria utiliza 262 nombres diferentes para ese ingrediente, es casi imposible evitarlo.
Así, la alimentación no es solo una cuestión de salud física, sino la base material sobre la que se construye nuestra arquitectura mental. Si aspiramos a cultivar mentes capaces de pensar con profundidad y resistir la impulsividad, debemos entender la lectura de etiquetas como un acto de defensa cognitiva. No se trata simplemente de contar calorías, sino de proteger la corteza prefrontal —nuestro centro de mando— frente a una industria que diseña productos específicamente para colonizar nuestros circuitos de recompensa y nublar el juicio crítico.

Esta vigilancia es vital en la infancia, donde la plasticidad cerebral convierte cada nutriente en una señal que moldea el futuro emocional y racional del niño. Al normalizar los ultraprocesados, permitimos que el mercado interfiera en el desarrollo de funciones esenciales como la atención y el autocontrol. Alimentar el cerebro infantil con conciencia es, en última instancia, un acto de resistencia para asegurar que el potencial humano de las próximas generaciones no sea intercambiado por la gratificación inmediata de la química industrial.
3. La transformación del entorno digital in
Antes de 2003, la infancia se definía por una existencia primordialmente analógica donde la vida digital era prácticamente inexistente. Sin smartphones, tiendas de aplicaciones ni plataformas como YouTube —que aún no existía y tardaría años en convertirse en un espacio abierto a menores de edad—, el consumo audiovisual dependía de la televisión tradicional, cuyos programas mantenían ritmos pausados y estructuras menos estimulantes. Esta configuración del entorno permitía que los niños dedicaran la mayor parte de su tiempo a actividades vitales para el desarrollo neurocognitivo, tales como el juego físico, la lectura, la interacción cara a cara y el aburrimiento, factores que fortalecen de manera orgánica las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal.
Sin embargo, a partir de 2003, este ecosistema sufrió una transformación radical. Con la aparición del iPhone en 2007, la App Store en 2008, el iPad en 2010 y el nacimiento de YouTube Kids en 2015, se inauguró una era de consumo algorítmico y saturación visual que captura la atención desde la etapa preescolar. Esta transición desplazó el modo activo-exploratorio natural del niño hacia un modo pasivo-receptivo, donde el contenido para bebés y escolares se caracteriza por ritmos acelerados y colores intensos. La velocidad de edición y la sobreestimulación multisensorial provocan que el cerebro aprenda a mantenerse en un estado de pasividad constante, erosionando los filtros del juicio y la discriminación de contenidos. Aquí se aplica el principio de “use it or lose it” (úsalo o piérdelo): si se usa cada vez menos, el cerebro aprende a mantenerse en un estado pasivo y, sin los filtros de la moral o el juicio entrenados, cualquier idea puede encontrar lugar en una mente que ya no construye ni imagina, sino que solo consume.

Este consumo repetido altera profundamente el umbral de lo que el cerebro infantil considera interesante, provocando que actividades lentas como leer, contemplar o jugar simbólicamente se perciban como insuficientes. Según el neurocientífico Michel Desmurget, este fenómeno representa un “desentrenamiento” de la atención profunda, reemplazándola por una atención fragmentada que depende de estímulos de alta intensidad. Los efectos académicos de esta desconexión son tangibles; Desmurget cita estudios donde niños expuestos a la televisión a los 29 meses mostraron, al finalizar la primaria, una reducción del 6% en su rendimiento matemático y un 7% menos de compromiso en clase por cada hora de consumo temprano.
Esta erosión de la capacidad de concentración se entrelaza con lo que Jonathan Haidt denomina la “gran reconfiguración” del desarrollo infantil iniciada en 2010. Al basar la infancia en el teléfono, se produjo un aumento drástico en los niveles de depresión y ansiedad, un fenómeno que la neurocientífica Wendy Suzuki vincula directamente al uso intensivo de dispositivos, los cuales pueden llegar a ocupar hasta siete horas diarias en la vida de los jóvenes.

Suzuki enfatiza que este impacto es especialmente severo en las niñas y jóvenes, quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad emocional ante las dinámicas de las redes sociales. Este cambio de paradigma ha provocado, además, un descenso continuo en el tiempo que los jóvenes de entre 15 y 24 años pasan físicamente con sus amigos, sustituyendo la interacción humana por una conectividad digital que no satisface las necesidades sociales profundas.
La problemática se agrava al considerar que este ecosistema digital no solo afecta el estado de vigilia, sino también el descanso esencial. Como ha demostrado Jean Twenge, el uso de pantallas está asociado a una mayor latencia al dormir e interrupciones nocturnas, convirtiendo la privación del sueño en un factor central de la crisis de salud mental adolescente.
Esta vulnerabilidad biológica es explotada por un sistema diseñado para maximizar la repetición compulsiva. Investigadores de la neurociencia de la adicción, como Anna Lembke, explican que tanto las redes sociales como las dinámicas de ciertos videojuegos activan los mismos circuitos dopaminérgicos de recompensa observados en adicciones conductuales. Por esta razón, pedir “moderación” a un adolescente es biológicamente irreal: su corteza prefrontal, aún inmadura, no posee los frenos necesarios para regular el deseo intenso que se reactiva ante una breve exposición al estímulo.

Esta arquitectura de la recompensa y la búsqueda de validación digital explican por qué muchos jóvenes, especialmente los varones, han trasladado gran parte de su vida social al entorno virtual. El auge de los videojuegos, que evolucionó desde los primeros juegos de disparos en navegadores como Mosaic hasta la experiencia multijugador masiva de consolas como Xbox 360 y PlayStation 3, coincidió con un descenso continuo en el tiempo que los jóvenes pasan físicamente con sus amigos. Para muchos varones, este retiro al mundo virtual es también una respuesta a cambios sociológicos profundos. Hanna Rosin destaca cómo la brecha educativa se ha invertido: mientras en 1972 las mujeres obtenían el 42% de los títulos de bachillerato, para 2019 la cifra subió al 59%, dejando a los hombres en un 41%. Ante la falta de espacios para destacar en el mundo real, los videojuegos se han convertido en un refugio donde pueden obtener el sentido de competencia y logro que la realidad parece haberles quitado.
Si bien existen matices, como los señalados por la Dra. Daphne Bavelier sobre cómo los videojuegos de acción pueden mejorar la atención visual y la plasticidad cerebral en dosis controladas —habilidades transferibles incluso al entrenamiento quirúrgico—, el riesgo del uso excesivo (o binging) permanece latente. El conflicto reside en que estas mejoras técnicas se producen en un cerebro que aún no sabe posponer recompensas ni sostener límites. Al final, el impacto de este entorno digital plantea una interrogante que va más allá de la agudeza visual o la rapidez de reflejos: es necesario cuestionar si estas habilidades digitales realmente sirven para navegar las complejidades de la vida real, mantener relaciones profundas o ejercer el liderazgo, tareas que requieren de una madurez emocional y una capacidad de concentración que el entorno hiperestimulante actual parece estar desmantelando sistemáticamente.

4. Crianza basada en el seguritanismo
Muchos percibimos la diferencia entre la infancia previa a 1995 y la de la generación Z: los niños de antes no estábamos cargados con largas jornadas escolares ni clases extracurriculares; tampoco éramos vigilados mientras jugábamos y nuestros padres no estaban preocupados por “generarnos traumas” (esa palabra ni siquiera formaba parte de su vocabulario). Por supuesto, esto no se trata de idealizar el pasado, pero sí de subrayar que el control excesivo y el sobrenfoque emocional de hoy por parte de los padres —“cuidado” que, por cierto, brilla por su ausencia en el mundo virtual— no han producido mejores resultados en la salud emocional de los hijos.
Haidt explica cómo la crianza sobreprotectora, a la que él llamó “seguritanismo”, nació en los temores parentales. El miedo al secuestro y a los delincuentes sexuales creció a partir del “Pánico satánico de los 80” y fue la causa principal de que los padres encerraran a los niños y los hipervigilaran. A finales de esa misma década, se llevó a cabo un experimento en el desierto de Arizona, en Biosfera 2. Allí se observó que los árboles expuestos a fuertes vientos desarrollaban la llamada “madera de reacción”, que les permite resistir vientos aún más intensos cuando son adultos. De hecho, los árboles jóvenes que habían crecido dentro de un invernadero, al exponerse al entorno hostil, caían primero con las fuertes lluvias o tormentas. Haidt dice que esta metáfora es perfecta: los niños también necesitan experimentar tensiones frecuentes y constantes para convertirse en adultos fuertes.
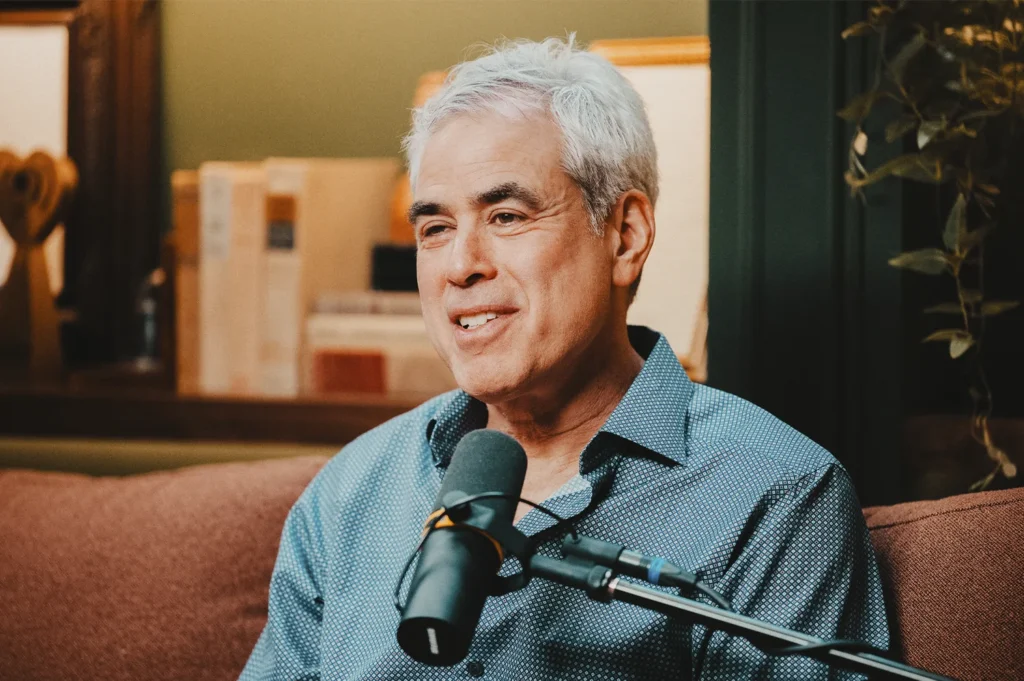
Por supuesto, esto no significa que esté mal querer proteger a los niños. Al contrario, es su responsabilidad (y aun de los gobiernos). Sin embargo, el término “seguridad” pasó de ser exclusivamente físico a ser emocional, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Según Google Ngram Viewer, entre 1985 y 2010, la frecuencia del término aumentó de manera constante y significativa.
Este sobreenfoque emocional también tiene raíces intelectuales. Carl Trueman señala que, con el “yo psicológico” descrito por Freud, la identidad comenzó a entenderse como algo interno que debe expresarse, no moldearse. Así, la “era terapéutica” convirtió la crianza en un proyecto centrado en el confort emocional: priorizar el estado del niño sobre la formación moral, afirmar su identidad interna en lugar de guiarla, minimizar deber, disciplina y servicio, reaccionar más a emociones que a comportamientos y reemplazar la autoridad por la negociación. Los padres que buscan criar a sus hijos dentro de una “burbuja de satisfacción”, protegidos de la frustración, las consecuencias o las emociones negativas, pueden terminar impidiendo el desarrollo de la competencia, el autocontrol, la tolerancia a la frustración y la autogestión emocional.
La sobreprotección cotidiana aparece en intervenciones constantes: resolver cada conflicto entre hermanos o amigos, anticipar cualquier riesgo, evitar el desborde, vigilar cada movimiento en el parque. Muchas veces los niños podrían resolver solos, equivocarse sin consecuencias graves y aprender de la experiencia, pero los adultos modernos hemos llegado a creer que debemos pensar por ellos, decidir todo y evitar cualquier error. Esta dinámica produce dependencia afectiva, menos autonomía y oportunidades para que el cerebro aprenda a razonar por sí mismo.

¿Cómo deben responder los padres creyentes bíblicamente?
En resumen, un niño en la actualidad es, cada vez más, un ser humano formado para vivir desconectado de la realidad y dependiente de estímulos artificiales. Es el resultado de un sistema educativo que no entrena pensamiento, una cultura nutricional que inflama el cerebro, una industria digital que captura la atención, y una crianza que, intentando proteger, produce fragilidad. Existen muchos factores de causalidad directa e indirecta que no hemos abordado aquí, a pesar de que más de lo que nos imaginamos de nuestra vida moderna está afectando sustancialmente a la humanidad, especialmente a los niños.
Ellos son un blanco vulnerable, porque pueden ser moldeados con poca resistencia. No afirmamos que necesariamente exista un plan secreto entre élites o industrias humanas para afectarnos. Más bien, se trata de un proceso histórico y cultural en el que prácticas cotidianas —educación, consumo, entretenimiento, tecnología o estilos de crianza— terminan reforzando un tipo específico de ser humano: más emocional, más reactivo y menos capaz de pensamiento profundo.
Y claro, el problema de fondo es que se debilita el pensamiento bíblico y se disminuye en los creyentes la capacidad de discernir la verdad. Entonces ¿cómo podrán proteger la mente de la siguiente generación? Desde esta perspectiva, la verdadera amenaza no es un plan oculto, sino la normalización de un estilo de vida que sofoca el discernimiento y crea un escenario en el que cualquier idea puede llegar a la mente y el corazón de las personas.

La pregunta decisiva para los padres creyentes no es cómo proteger a los niños de esta era, sino cómo formarlos. Entonces, necesitamos volver al Shemá de Deuteronomio 6: la guía diaria para la formación de nuestros hogares. Allí recordamos que amar y obedecer a Dios es una práctica que se vive en cada momento, y somos desafiados a evaluar qué hábitos de nuestra vida moderna armonizan con el mandato de transmitir la ley y la voluntad de Dios a nuestros hijos en todas las esferas de la vida y en todo tiempo.
El sistema afuera puede no fortalecer la mente como debería, pero esto no tiene que ser un limitante para los padres; nuestros hijos pueden aprender a pensar profundamente y comprender sus emociones. ¿Cómo? Con nuestra instrucción constante, con tiempo de calidad, con conversaciones largas y profundas en la mesa y sobre la Palabra de Dios y sus principios reguladores para la vida, con una atmósfera en el hogar que sí les invite a pensar. Por eso, con decisiones pequeñas pero firmes —menos estímulos, más quietud; menos dopamina, más obediencia gozosa; menos autoafirmación emocional, más Cristo— procuremos cultivar un entorno que fortalezca el cuerpo, ordene la mente y oriente el corazón.
¿Qué pasaría si la generación emergente de creyentes que formamos fuera una de fe inquebrantable e intelectualmente despierta para cumplir los propósitos de Dios?
Referencias y bibliografía
The American High School Today (1959) de James Bryant Conant. Nueva York: McGraw-Hill.
Teaching as a Subversive Activity (1969) de Neil Postman y Charles Weingartner. Nueva York: Dell Publishing, pp. 45–52.
An Underground History of American Education (2001) de John Taylor Gatto. Nueva York: Oxford Village Press.
Metabolical: The Lure and the Lies of Processed Food, Nutrition, and Modern Medicine (2021) de Robert H. Lustig. Nueva York: Harper Wave.
Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease (2013) de Robert H. Lustig. Nueva York: Hudson Street Press.
“Media and Young Minds” (2016) de Daniel R. Anderson y otros. Pediatrics.
“Early TV Exposure and Cognitive Deficits” (2017) de Dimitri A. Christakis. Pediatrics.
“Early Television Exposure and Subsequent Attentional Problems in Children” (2004) de Dimitri A. Christakis. Pediatrics 113, no. 4, pp. 708–713.
La fabrique du crétin digital: Les dangers des écrans pour nos enfants (2019) de Michel Desmurget. París: Seuil.
Healthy Brain, Happy Life: A Personal Program to Activate Your Brain and Do Everything Better (2015) de Wendy Suzuki. Nueva York: HarperCollins.
The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness (2024) de Jonathan Haidt. Nueva York: Penguin Press.
“Sleep Duration, Social Media Use, and Mental Health Indicators in Adolescents” (2018) de Jean M. Twenge, Thomas E. Joiner, Megan L. Rogers y Gabrielle N. Martin. Clinical Psychological Science 6, no. 1, pp. 3–12.
Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence (2021) de Anna Lembke. Nueva York: Dutton.
“Learning, Attentional Control, and Action Video Games” (2012) de C. Shawn Green y Daphne Bavelier. Current Biology 22, no. 6, pp. R197–R206.
“Biomechanical Stress and Reaction Wood Formation in Trees” (1992) de Harold A. Mooney et al. American Journal of Botany 79, no. 4, pp. 370–380.
Emotional safety (1985-2010) | Google Ngram Viewer
The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution (2020) de Carl R. Trueman. Wheaton, IL: Crossway.
Apoya a nuestra causa
Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.
Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.
Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!
En Cristo,
 |
Giovanny Gómez Director de BITE |