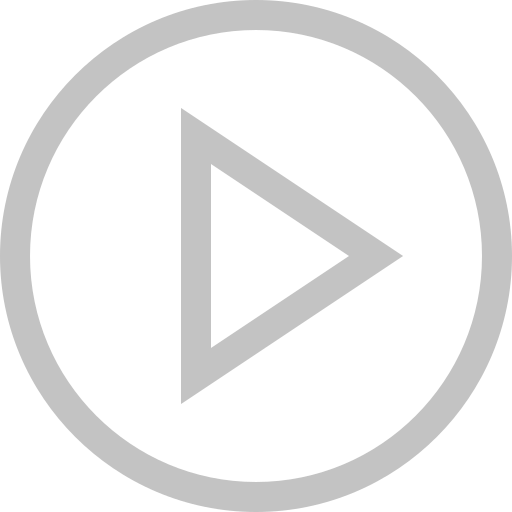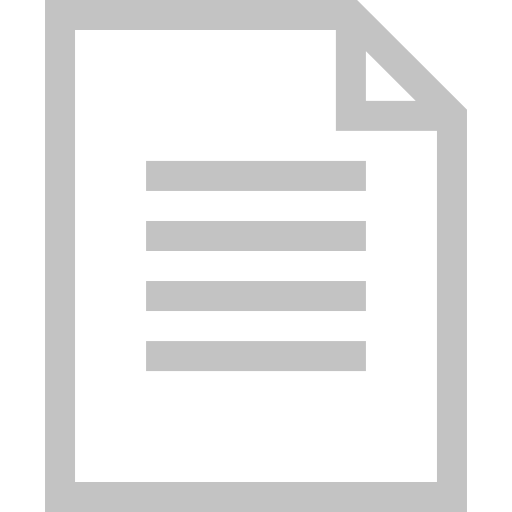Un ojo que insiste en ver por sí solo, sin un pie que lo lleve a nuevos lugares. Una mano que se declara autosuficiente, desconectada del brazo que le da fuerza y del oído que le advierte del peligro. La imagen es absurda, casi grotesca: miembros aislados que han olvidado que su función, e incluso su vida, depende de su conexión con el resto del cuerpo. Esta imagen de disfunción choca frontalmente con la visión que presenta la Biblia. Desde la comunión radical de los primeros discípulos que compartían todos sus bienes en Hechos 2, hasta la poderosa imagen del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, el Nuevo Testamento retrata una fe vivida en interdependencia.
Sin embargo, las estadísticas sobre la vida espiritual en el cristianismo contemporáneo pintan un cuadro muy diferente. Según un estudio de Barna Group, un 56% de los cristianos adultos en Estados Unidos considera que su vida espiritual es un asunto enteramente privado. Esta mentalidad se manifiesta de múltiples formas: los creyentes enfrentan sus desafíos solos, su edificación depende en gran medida de recursos propios —a menudo virtuales—, y la iglesia es vista más como un proveedor de servicios religiosos que como una comunidad a la que pertenecen y en la que deben involucrarse activamente.
La máxima expresión de esta tendencia se encuentra en el creciente número de personas que se identifican como “nones” (sin afiliación religiosa) o SBNR (spiritual but not religious, espirituales pero no religiosos). En Estados Unidos, el 29% de la población adulta se considera no afiliada religiosamente. De manera similar, un 22% de los adultos se describen como espirituales pero no religiosos. Estos grupos, aunque a menudo mantienen creencias diversas, rechazan cualquier forma de religión institucionalizada, consolidando la idea de una fe desvinculada de la comunidad.

Esto nos lleva a una pregunta fundamental que se ha vuelto ineludible para la Iglesia de hoy. Si el modelo bíblico es tan claramente comunitario, ¿en qué momento la religión se convirtió en un asunto privado?
La privatización de la religión
Para entender cómo la fe pasó de ser una experiencia comunitaria a un asunto personal, es fundamental analizar un profundo cambio histórico en la sociedad occidental. El sociólogo Thomas Luckmann, en su influyente obra La religión invisible, ofrece un mapa para comprender esta transición. Su argumento central es que la sociedad se movió desde un “modelo oficial” de religión, donde la fe era pública e institucional, hacia una forma de creencia individualizada y privada.
Durante la Edad Media, la religión no era una opción personal, sino el tejido que unía a toda la sociedad. La Iglesia proveía un “cosmos sagrado”, un sistema de significado universal y compartido que explicaba el mundo, el lugar de cada persona en él y el propósito de la vida. La fe no se vivía en aislamiento; estaba integrada en las leyes, las fiestas, el arte y la vida cotidiana de la comunidad. Las creencias, la moral y los ritos eran mediados y sostenidos por una institución visible y unificada.
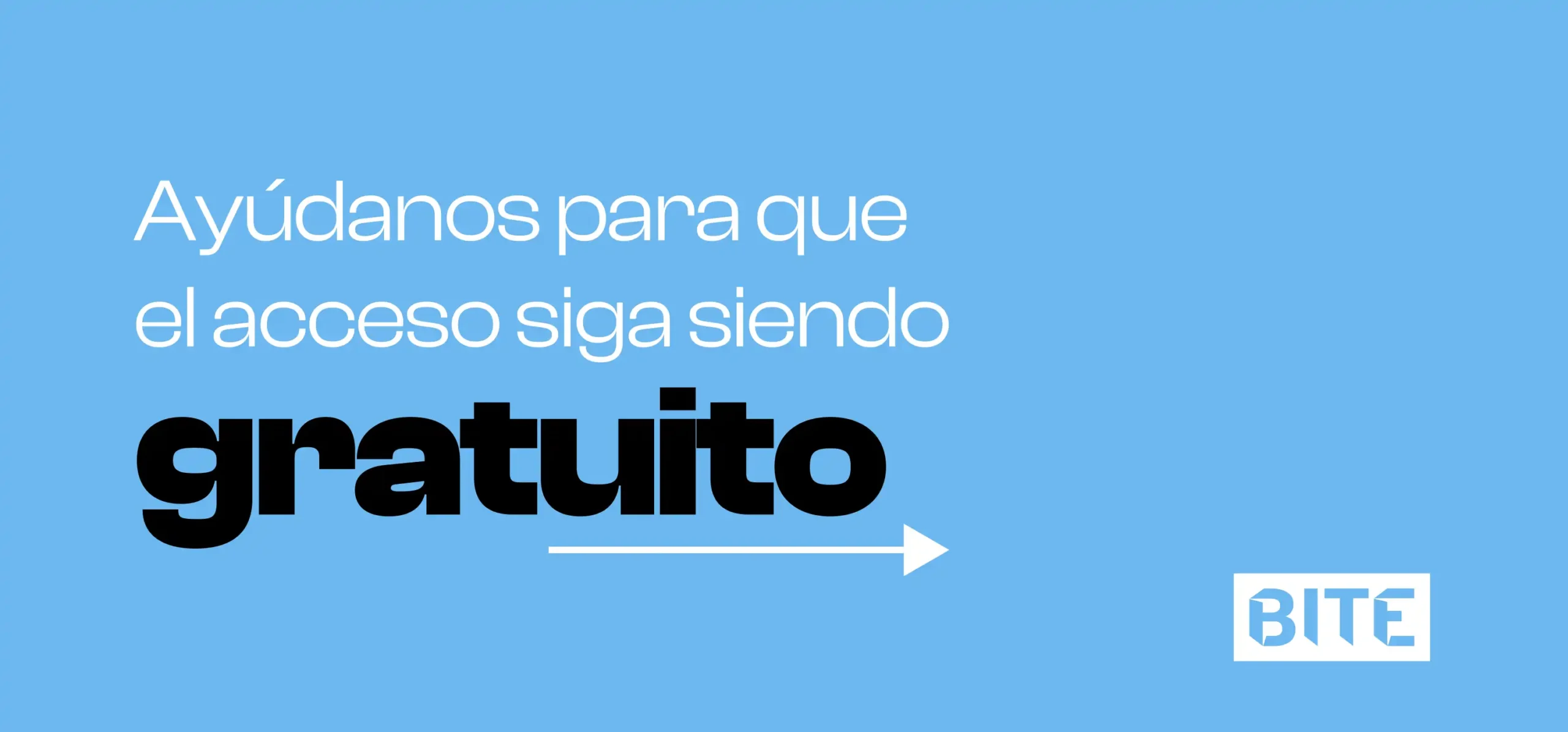
Sin embargo, con la llegada de la modernidad, este modelo de una única cristiandad unificada entró en crisis. La Reforma protestante fue el catalizador que inició este cambio, al desafiar la idea de una sola institución global con el monopolio de la interpretación de la fe. Al enseñar la Sola Scriptura y ceder la autoridad interpretativa de la Palabra de Dios a las comunidades de creyentes, la Reforma no disolvió la religión en un individualismo inmediato, sino que la reorganizó. La fe dejó de ser administrada por una única estructura transnacional y pasó a ser vivida dentro de nuevas denominaciones con sus propias estructuras definidas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. De este modo, la religión se vinculó más estrechamente a contextos nacionales y comunitarios específicos, marcando un paso decisivo desde una fe universal e institucional hacia una experiencia más diversa y localizada, aunque todavía profundamente comunitaria.

Pero luego, la Ilustración llevó esta autonomía del ámbito religioso al plano de la razón. Filósofos como Immanuel Kant instaron a la humanidad a “atreverse a saber” (sapere aude), a utilizar la razón propia sin la tutela de autoridades externas, ya fueran la monarquía o la Iglesia. La razón individual fue entronizada como el árbitro supremo de la verdad, desplazando a la revelación divina. La religión dejó de ser el fundamento del conocimiento y la moral pública para convertirse en un objeto de análisis racional. Muchos pensadores ilustrados sostenían que la fe era aceptable solo si no contradecía la razón y se mantenía en la esfera privada, sin interferir en los asuntos del Estado o la ciencia.
Paralelamente, la Revolución Industrial transformó el tejido social de manera irreversible. El éxodo masivo del campo a la ciudad disolvió las comunidades tradicionales, donde la parroquia era el centro de la vida social, moral y cultural. En el anonimato de las nuevas metrópolis industriales, las personas se encontraron desarraigadas, rodeadas de extraños con creencias y estilos de vida diversos. La vida ya no se regía por el calendario litúrgico, sino por el reloj de la fábrica. Esta atomización social debilitó los lazos comunitarios que sostenían el antiguo modelo religioso.
Como resultado de estas tres fuerzas —la Reforma, la Ilustración y la Revolución Industrial—, la sociedad se volvió estructuralmente pluralista. Ya no existía una única institución capaz de imponer un sistema de significado válido para todos.
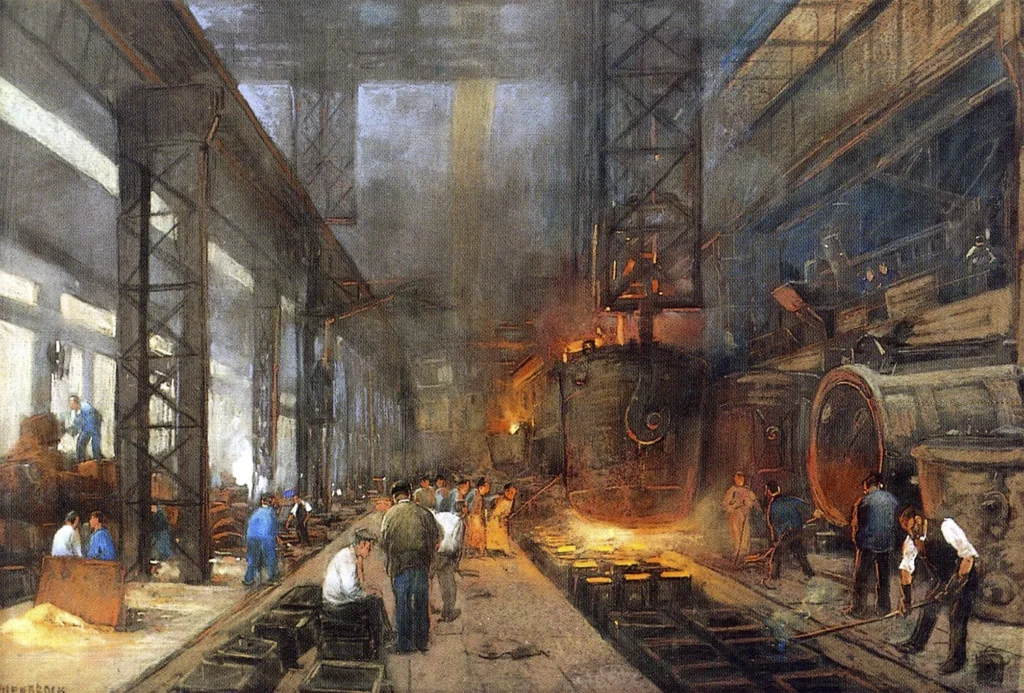
La religión invisible y el “cosmos sagrado” personal
El teólogo José Gómez Caffarena, en su prólogo a la obra de Luckmann, describe con agudeza este proceso de desajuste:
Naturalmente, siempre ha habido un determinado ritmo de cambio social, que no puede menos que repercutir en cambios del modelo oficial del cosmos sagrado, si éste ha de acompañar a los individuos de la sociedad y no quedar desfasado de ellos. Cuando el cambio se hace más acelerado, el problema de la adaptación del modelo religioso se hace mayor. El modelo oficial puede quedar convertido en una retórica sin significación real y los individuos pueden verse más y más inclinados a formarse por cuenta propia un cosmos sagrado.
Al desmoronarse el modelo oficial, el individuo moderno se encontró con la tarea inédita de construir su propio sistema de creencias. Este es el corazón de la tesis de Luckmann: la “religión invisible”. El término “invisible” no significa que la religión haya desaparecido, sino que ha dejado de ser una estructura social visible y unificada. Se ha retirado de la vida pública para convertirse en un proyecto privado.
En este nuevo escenario, la persona actúa como un “consumidor” en un vasto “mercado” de ideas. Ya no hereda un sistema de creencias completo, sino que explora un surtido de “productos” espirituales: fragmentos de doctrinas cristianas, conceptos de filosofías orientales, prácticas de autoayuda, éticas seculares y hasta astrología. A partir de esta selección, cada individuo ensambla su propio “cosmos sagrado”, una cosmovisión personal que le resulta auténtica y significativa. Luckmann lo resume así:
La forma social de religión que nace en las sociedades industriales modernas se caracteriza por la posibilidad que tiene el posible consumidor de acceder directamente a un surtido de representaciones religiosas. (...) Este acceso directo al cosmos sagrado (...) es el que hace que la religión sea en nuestros días esencialmente un fenómeno de la “esfera privada”.

Consecuencias de una fe privatizada
El académico James Bishop observa que esta privatización se manifiesta de formas muy concretas en la vida de las personas. Se populariza una “religión sin iglesias”; la creencia en Dios se desvincula de la necesidad de una comunidad organizada. Esto da paso a una “teología subjetiva”, en la que la doctrina y la moral ya no se basan en la tradición o las Escrituras, sino en la experiencia personal y la intuición. El individuo actúa como un consumidor en un “mercado religioso”, seleccionando y mezclando creencias de diversas tradiciones para fabricar una espiritualidad a su medida. Finalmente, todo esto conduce a una separación radical entre la fe y el dominio público, relegándola a un rincón irrelevante para la política, la ética o la ciencia.
Este contexto histórico revela el inmenso desafío que enfrenta el cristiano contemporáneo. La dificultad no radica simplemente en la existencia de otras opciones, sino en un choque fundamental de principios. El cristianismo histórico se basa en la revelación: la verdad es entregada por una autoridad externa (Dios, a través de las Escrituras) y es recibida y vivida dentro de una comunidad (la Iglesia). Este modelo exige sumisión, obediencia y la aceptación de un cuerpo de doctrinas y una moral que no provienen del individuo. Por el contrario, la “religión invisible” sitúa la autoridad en el yo. La verdad última es la autenticidad personal, y la moral se define por lo que “se siente bien” o “funciona para mí”.

En este paradigma, ser un “none” o un SBNR es la postura por defecto, la ruta fácil y culturalmente afirmada. Construir una espiritualidad a la carta permite evitar las doctrinas difíciles (como el pecado o el juicio) y las exigencias éticas incómodas. Perseverar en el cristianismo tradicional, por tanto, requiere un acto deliberado y contracultural de renunciar a la soberanía del yo para someterse a la soberanía de Cristo, aceptando un camino definido por la fe histórica en lugar de uno diseñado por las preferencias personales.
Ahora, ¿qué consecuencias tiene este fenómeno de la “espiritualidad a la carta” que individualiza la fe? ¿Acaso el aspecto comunitario implica una simple preferencia, o es determinante en nuestra adoración?
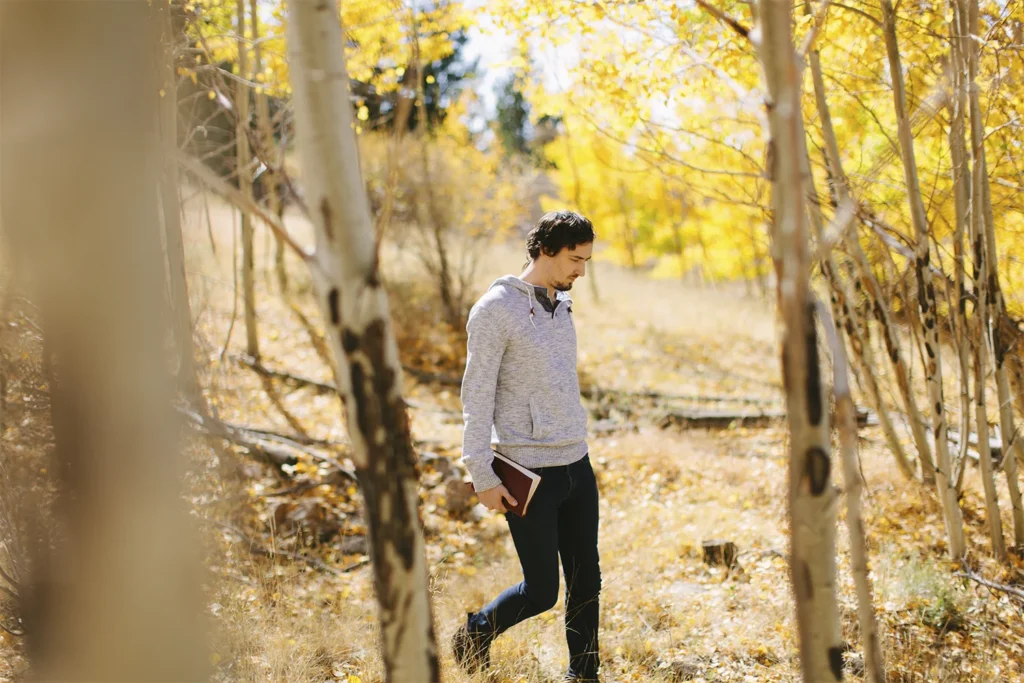
El fracaso de la fe individual: la salud mental como evidencia
La individualización de la fe tiene efectos devastadores en múltiples ámbitos teológicos: contradice la naturaleza comunitaria de un Dios trino, socava el testimonio del amor cristiano ante el mundo y, como advierte la Escritura, pone en grave riesgo la perseverancia del creyente. Aunque cada una de estas áreas merece un análisis profundo, en esta sección nos enfocaremos en una sola consecuencia tangible del fracaso de la fe individual: su impacto en la salud espiritual del creyente, una realidad que los estudios psicológicos modernos han comenzado a iluminar de manera sorprendente.
Un creyente que vive su fe de manera aislada no solo se arriesga a tener una espiritualidad deficiente, sino que se expone a un constante peligro de muerte espiritual. El autor de Hebreos, reconociendo la posibilidad real de que quien ha confesado la fe apostate, no ofrece una fórmula de autoayuda, sino un mandato comunitario: “Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca” (Heb 10:24-25). La presencia de otros creyentes cumple una doble función vital. Por un lado, es un factor preventivo que nos guarda de la amargura, la dureza de corazón y el engaño del pecado. Por otro, es un catalizador que nos impulsa hacia el amor y la acción. En el diseño de Dios, la comunidad no es un accesorio, sino el ecosistema necesario para la supervivencia y el florecimiento de la fe.

Precisamente, la ciencia contemporánea ejemplifica la sabiduría de este principio a través del análisis de la salud mental. Un extenso cuerpo de investigación confirma que la participación en una comunidad de fe funciona como un poderoso agente protector para el bienestar psicológico. Un metaanálisis publicado en el World Journal of Clinical Cases, que revisa la evidencia científica actual, encuentra una relación consistente entre la espiritualidad/religiosidad (S/R) y la salud mental. Los beneficios más sólidos se asocian directamente con la participación comunitaria, como la asistencia a servicios religiosos. Los estudios reportan que una mayor S/R se asocia generalmente con menores síntomas de depresión, menor riesgo de suicidio y un menor consumo de sustancias.
Al examinar la depresión, la evidencia es abrumadora. Una de las primeras revisiones a gran escala, que analizó 147 estudios con casi 100.000 participantes, encontró una correlación inversa consistente entre la religiosidad y la depresión. Las investigaciones longitudinales refuerzan este hallazgo. Por ejemplo, un seguimiento de 14 años a más de 12.500 canadienses reveló que quienes asistían a servicios religiosos mensualmente tenían un 22% menos de riesgo de sufrir depresión en comparación con los no asistentes.
De manera aún más drástica, un estudio que siguió durante una década a los hijos adultos de padres con depresión encontró que aquellos que consideraban la religión o la espiritualidad como “muy importante” tenían aproximadamente un cuarto del riesgo de experimentar un episodio de depresión mayor. En ese sentido, la comunidad de fe no solo previene, sino que también ayuda a sanar: pacientes mayores con una religiosidad intrínseca más alta mostraron una remisión más rápida de la depresión.

Esta protección se extiende a uno de los resultados más trágicos de la enfermedad mental: el suicidio. La literatura científica indica que las creencias religiosas y la participación comunitaria son un factor protector significativo. Uno de los estudios más impactantes, que siguió a casi 90.000 mujeres en Estados Unidos durante 14 años, encontró que la asistencia a servicios religiosos estaba asociada con una incidencia de suicidio cinco veces menor en comparación con quienes nunca asistían. Es crucial notar que el factor determinante suele ser la “asistencia” (la participación comunitaria) y no la mera “afiliación religiosa” (decir que se es cristiano y no congregarse). La fe vivida en comunidad también demuestra ser un baluarte contra el abuso de sustancias, donde la evidencia de una relación inversa (a mayor S/R, menor consumo) es calificada como “robusta".
Frente a esta evidencia, alguien podría argumentar que los beneficios provienen de la creencia personal, no de la comunidad. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ofreció un trágico “experimento natural” que aisló a las personas, forzando a muchos creyentes a una fe enteramente privada. Un estudio publicado en 2023 por Heewon Yang, que utilizó datos de la Encuesta Baylor de Religión, analizó precisamente este escenario. El estudio se centró en la soledad, un predictor clave de la mala salud mental durante la pandemia.
El resultado fue revelador: la religiosidad privada, manifestada en actos individuales como la oración y la lectura de las Escrituras, no mostró un efecto protector general contra la soledad causada por el distanciamiento social. La razón, como sugiere el autor, no es que las prácticas privadas sean inútiles, sino que el aislamiento forzoso eliminó un componente crucial que la fe ofrece para combatir la soledad: el apoyo social y la solidaridad que solo se encuentran en la interacción física.

Los hallazgos de estas investigaciones académicas concuerdan directamente con las encuestas realizadas por el Grupo Barna. Sus datos revelan una profunda división en la vitalidad espiritual de los cristianos según su postura sobre la comunidad. Como lo mencionamos al principio, la encuesta muestra que un preocupante 56% de los cristianos considera que su vida espiritual es un asunto “enteramente privado”. Las diferencias entre este grupo y aquellos que valoran la comunidad son marcadas. Quienes ven su fe como privada son significativamente menos propensos a:
- Considerar importante el progreso espiritual (30% frente al 54% del grupo comunitario).
- Afirmar que su fe es muy importante en su vida (45% frente al 66%).
- Tener un tiempo semanal de comunión con Dios (51% frente al 66%).
Barna concluye que la idea de una fe privada no es una preferencia inofensiva, sino que forma parte de “un remolino más grande de condiciones negativas” que impiden activamente el crecimiento espiritual. Esta tendencia cultural choca con un anhelo profundamente arraigado en el corazón del creyente. De hecho, una abrumadora mayoría de cristianos (82%) está de acuerdo en que los amigos deben desafiarse mutuamente a crecer de manera saludable.

La decisión contracultural de ser comunidad
La evidencia, desde la psicología hasta la sociología, confirma lo que la Escritura siempre ha enseñado: fuimos diseñados para la interdependencia. Los peligros de desviarse del diseño comunitario de Dios para Su pueblo son graves y tangibles. La pregunta, entonces, no es si necesitamos a la Iglesia, sino ¿cómo recuperamos una vida verdaderamente comunitaria en un mundo que nos empuja en la dirección opuesta?
Si la modernidad entronizó al “yo” por encima de la comunidad —y en el proceso, paradójicamente, fragmentó a la persona—, la respuesta del cristiano debe ser remar contra la corriente de nuestro tiempo. Por amor a Dios, a nuestros hermanos, al mundo e incluso a nosotros mismos, estamos llamados a ser contraculturales. Esto implica destronar la soberanía del yo y abrazar deliberadamente las estructuras comunitarias que Dios ha instituido. Mientras la cultura exalta la autonomía individual como el valor supremo, los cristianos debemos honrar a la Iglesia como institución: sus dinámicas, sus líderes y su disciplina.
Este llamado, sin embargo, choca con dos poderosos obstáculos culturales que no pueden ser ignorados. El primer obstáculo es una profunda desconfianza hacia la autoridad institucional. Por un lado, el daño causado por escándalos y abusos económicos y emocionales, particularmente en corrientes como el evangelio de la prosperidad, ha dejado a muchos creyentes heridos y escépticos. Por otro lado, la corrupción visible en esferas seculares, como los gobiernos, refuerza el impulso de sospechar de cualquiera que reclame autoridad. Pero, a pesar de estas legítimas preocupaciones, la Escritura nos presenta un llamado radical: confiar y someternos a nuestros líderes (Heb 13:17) y reconocer la autoridad de la asamblea reunida para ejercer el cuidado y la disciplina (Mt 18:15-20).

El segundo obstáculo es la mentalidad del consumidor. Nuestra cultura nos ha entrenado para el consumo instantáneo, donde todo debe estar hecho a nuestra medida y disponible bajo demanda. Tenemos plataformas de streaming con catálogos infinitos para cada gusto y servicios de entrega que satisfacen cualquier antojo a cualquier hora. Sin embargo, el Evangelio nos llama a una lógica radicalmente opuesta. La Iglesia no es un menú a la carta: la predicación no se ajusta al paladar de cada oyente y las dinámicas colectivas no buscan satisfacer las preferencias individuales. De hecho, el llamado es a lo contrario: a entregarnos sacrificialmente por las necesidades de nuestros hermanos (Fil 2:3-4), a limitar nuestra libertad por amor al más débil (Ro 14:1-23) y a servir a los incrédulos para que conozcan a Cristo (1 Co 9:20-23).
Este esfuerzo, sin embargo, no se justifica solo por sus beneficios pragmáticos. La razón más profunda para abrazar la comunidad no es lo que hace por nosotros, sino lo que dice de nosotros. Como explica el teólogo Jonathan Leeman, esta es una cuestión de identidad, de ontología:
Preguntar por qué los cristianos sin iglesia están en peligro es un poco como preguntar por qué está en peligro el miembro de la familia que se separó de la familia: el huérfano de sus padres, la oveja de su rebaño. ¿Por qué está en peligro la parte del cuerpo desconectada del cuerpo? Ser parte de la Iglesia es lo que somos. No es solo algo práctico. No es solo algo bueno para nosotros. No existe solo para ayudarnos a crecer espiritualmente. Aunque todo esto es cierto, incluso antes de eso, es algo ontológico, o de identidad. De nuevo, es lo que somos. No me digas que perteneces a la familia si nunca estás en la mesa de la cena familiar.
Al final, el camino del cristiano contemporáneo se bifurca. Un sendero, ancho y culturalmente afirmado, nos invita a construir una fe privada, cómoda y a la medida, donde el “yo” es el único soberano. El otro, angosto y contracultural, nos llama a someternos a Cristo al integrarnos en Su cuerpo, la Iglesia, con todo el sacrificio, el gozo y la belleza imperfecta que ello implica. Podemos insistir en ser un ojo que ve por sí solo o una mano que se declara autosuficiente, o podemos tomar la decisión deliberada de volver al cuerpo, encontrando en él no solo nuestro propósito y sanidad, sino nuestra verdadera identidad como miembros de la familia de Dios, inseparablemente unidos los unos a los otros.
Referencias y bibliografía
Stats for Sermons: Most Christians Have Entirely Private Spiritual Lives | Barna Group
La religión invisible: El problema de la religión en la sociedad moderna (1973) de Thomas Luckmann. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1973. 132 p. Traducción de Miguel Bermejo. ISBN 84-301-0543-3.
What is the Privatization of Religion?: 4 Types | James Bishop Blog
Dangers for the Churchless Christian | Crossway
Apoya a nuestra causa
Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.
Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.
Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!
En Cristo,
 |
Giovanny Gómez Director de BITE |