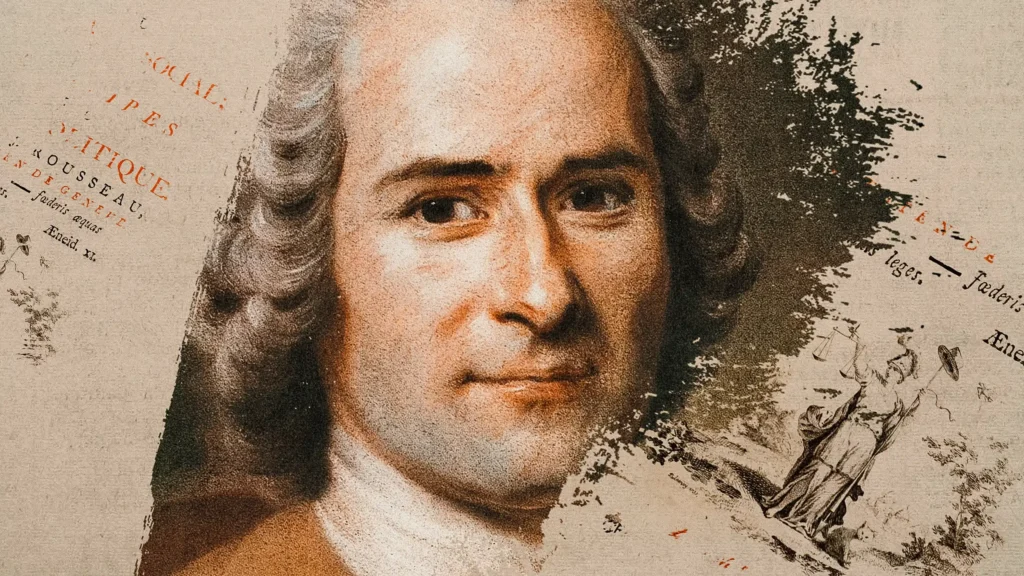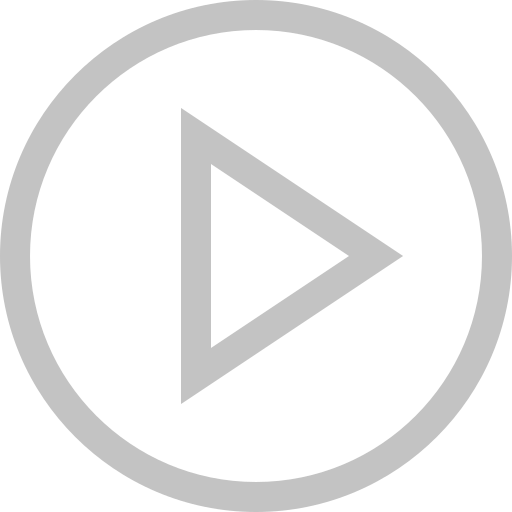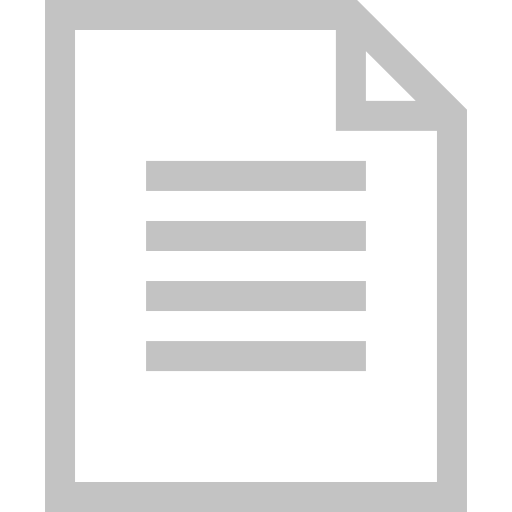Cada época ha tenido un arquetipo de hombre que ha servido como lente para interpretar la identidad de las personas. En las sociedades arcaicas, el homo religiosus (hombre religioso) encontró su propósito en su conexión con lo divino. En la polis griega clásica, el “hombre político” se preocupó menos por ser siervo de los dioses y se vio a sí mismo como “ciudadano”. El “hombre económico” de la Ilustración midió su éxito por la acumulación de capital. Pero, después de estos tres, nació un nuevo hombre con una búsqueda particular que sigue hasta nuestros días: el “hombre psicológico”.
A este hombre ya no le interesa ser creación de algún dios, un ciudadano de la comunidad o un productor de bienes. En cambio, su necesidad es ahondar en el conocimiento y la expresión de lo que siente y piensa de sí mismo. Los anteriores arquetipos encontraron su valor en algo externo, pero el hombre psicológico no necesita de nadie más. Y uno de los resultados de este arquetipo es la actual revolución sexual, en la cual las personas encuentran su identidad a través de la expresión de sus inclinaciones particulares en ese aspecto; su máximo deseo es exteriorizar todo lo que está en el interior. ¿Cómo es que llegamos a esta forma de entender el mundo?
En su libro El origen y el triunfo del ego moderno, Carl Trueman traza el origen de esta revolución sexual hasta finales del siglo XVIII, cuando Jean Jacques Rousseau desarrolló sus teorías, las cuales dieron a luz al nuevo arquetipo del “hombre psicológico”. Este ginebrino fue uno de los promotores intelectuales clave de la Revolución francesa y el Romanticismo; y, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que se trata de uno de los personajes clave en la configuración del pensamiento actual.
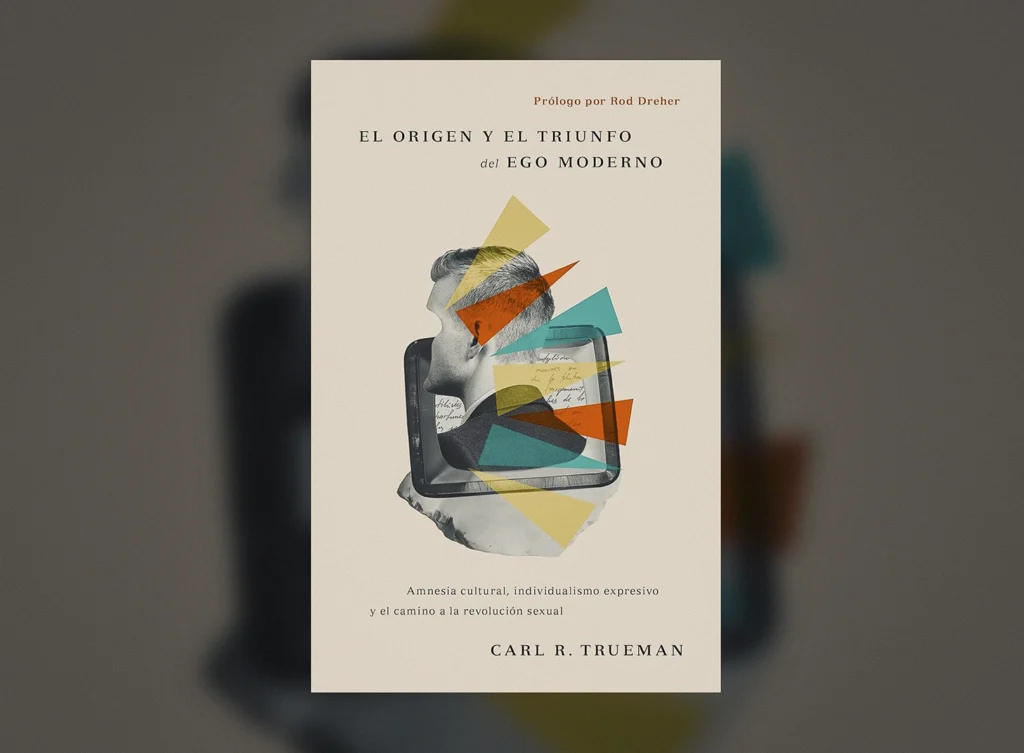
Basándonos en las ideas de Trueman, exploraremos los orígenes de este arquetipo y cómo nos ayudan a entender las búsquedas modernas.
El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe
En sus Confesiones, Agustín narró la historia de un robo: el hurto de unas peras de un huerto ajeno durante su adolescencia por el puro placer de transgredir la ley en compañía de “malos amigos”.
Pues bien, yo quise robar y robé; no por necesidad o por penuria, sino por mero fastidio de lo bueno y por sobra de maldad. Porque robé cosas que tenía ya en abundancia y otras que no eran mejores que las que poseía. Y ni siquiera disfrutaba de las cosas robadas; lo que me interesaba era el hurto en sí, el pecado.
Había en la vecindad de nuestra viña un peral cargado de frutas que no eran apetecibles ni por su forma ni por su color. Fuimos, pues, rapaces perversos, a sacudir el peral a eso de la medianoche, pues hasta esa hora habíamos alargado, según nuestra mala costumbre, los juegos. Nos llevamos varias cargas grandes no para comer las peras nosotros, aunque algunas probamos, sino para echárselas a los puercos. Lo importante era hacer lo que nos estaba prohibido.

Este teólogo (ciertamente un “hombre religioso”) identificó que el contexto de la presión grupal fue el catalizador, pero su actitud de arrepentimiento fue profunda y existencial; para él, el robo es la manifestación de una voluntad corrompida que busca el mal por el mal mismo.
Este es, pues, Dios mío, mi corazón; ese corazón al que tuviste misericordia cuando se hallaba en lo profundo del abismo. Que él te diga qué era lo que andaba yo buscando cuando era gratuitamente malo; pues para mi malicia no había otro motivo que la malicia misma. Detestable era, pero la amé; amé la perdición, amé mi defecto. Lo que amé no era lo defectuoso, sino el defecto mismo. Alma llena de torpezas, que se soltaba de tu firme apoyo rumbo al exterminio, sin otra finalidad en la ignominia que la ignominia misma.
Agustín se dolió, no por la fruta, sino por haber amado su propia caída; en ese gesto reconoció una rebelión contra el orden divino y una prueba de la miseria humana. Pero él no fue el único que escribió sobre un robo en su adolescencia. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), en sus propias Confesiones, siguió el patrón: narró el robo sistemático de espárragos del jardín de un vecino, M. Verrat. Según cuenta, lo hizo por recomendación del mismo Verrat, para robar a su madre, con el fin de venderlos y ganar dinero:
Mi hurto primero fue asunto de complacencia; luego, introducción de muchos otros, cuyo objeto no era tan loable.
Había en casa de mi amo un camarada llamado Verrat, cuya casa vecina tenía jardín, algo separado, en que se criaban magníficos espárragos. Verrat, que andaba muy escaso de dinero, entró en deseo de robar a su madre unos espárragos, a la sazón en que daban sus primicias, y venderlos para hacer algún almuerzo divertido; pero como no quería exponerse y tampoco era muy ligero, me escogió a mí para la empresa. Después de varias zalamerías preliminares, que me engañaron tanto mejor cuanto que no adivinaba su fin, me hizo la propuesta como una ocurrencia del momento. Me negué, insistió él, y, como nunca supe resistir las caricias, hube de rendirme al fin. Todos los días, por la mañana, iba a coger los mejores espárragos, que llevaba a Molard, donde alguna mujer, comprendiendo que acababa de robarlos, me lo echaba en cara para conseguirlos más baratos. Asustado, tomaba lo que querían darme por ellos y lo entregaba a Verrat, que lo convertía en un almuerzo enseguida, almuerzo que yo había procurado y que se zampaba con otro compañero, contestándole yo con algunas sobras, sin probar siquiera el vino.

Si bien ambos eventos tienen elementos comunes, hay una importante diferencia: aunque los dos atribuyen una influencia importante al contexto que los rodea, el origen del mal es distinto. Para Rousseau, el mal no nace de una naturaleza caída, sino de una reacción a la injusticia externa. Por un lado, estuvo la influencia de Verrat; por otro, él cuenta que la opresión y los malos tratos de su patrón y de su padre “sofocaron” su bondad natural, llevándolo a ser codicioso y perezoso. Así, el robo se presenta como el resultado de un entorno social viciado que empuja al individuo a degradarse.
La comparación de estas dos historias nos deja ver la transición del “hombre religioso” al “hombre psicológico”. Si Agustín escribió su obra para adorar a Dios, narrar su camino hacia el arrepentimiento y transparentar su maldad, el propósito de Rousseau en sus Confesiones fue distinto (aunque su método de examinación interior fue similar):
Estoy decidido a un compromiso que no tiene modelo y no tendrá imitador. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza; y este hombre ha de ser yo mismo (...).
El objeto particular de mis confesiones es dar a conocer mi ser interior, exactamente como lo fue en cada circunstancia de mi vida. Es la historia de mi alma lo que prometí, y para relatarla fielmente no necesito otro memorándum; todo lo que necesito hacer, como lo he hecho hasta ahora, es mirar dentro de mí mismo.

Resulta revelador que su estudio se limite al “yo”, prescindiendo de una entidad divina o social que le otorgue identidad. Pero lo más importante es la conclusión de su autoanálisis: en él habitaba la bondad, pero el mundo lo condujo hacia el error. Aquí nace formalmente el hombre psicológico: un ser dedicado al autoconocimiento bajo la premisa de que el problema siempre es externo. Al desaparecer la idea de una naturaleza caída, se consolida la máxima que rige nuestro tiempo (y que hizo tan famoso a su autor): “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”.
Amores encontrados
Esta visión del ser humano como un ser cuya bondad original es asfixiada por el entorno se profundiza en otro incidente que Rousseau narra en sus Confesiones. Durante un viaje a París para visitar a su amigo Diderot, el pensador leyó en un periódico el anuncio de un concurso de ensayo sobre el siguiente tema: “Si la restauración de las ciencias y las artes ha contribuido a la purificación de la moral”. En una época que idolatraba el progreso, la respuesta de Rousseau fue una provocación. Su tesis principal sostenía que las artes y las ciencias, lejos de elevarnos, generan moldes sociales que impulsan a las personas a perseguir la aprobación de los demás, negando en el camino aquello que desearían o buscarían sinceramente según su condición natural:
Hoy, cuando las indagaciones más sutiles y un gusto más refinado han reducido el arte del complacer a los principios, una uniformidad vil y engañosa prevalece en nuestra moral y todas las mentes parecen haber sido arrojadas en el mismo molde: constantemente la cortesía exige, la propiedad manda; constantemente uno sigue la costumbre, nunca el propio ingenio. Uno ya no se atreve a parecer lo que es; y bajo esta restricción perpetua, los hombres que componen la manada que se llama sociedad, cuando se colocan en circunstancias similares, todos actuarán de manera similar a menos que motivos más poderosos los inclinen de manera diferente.
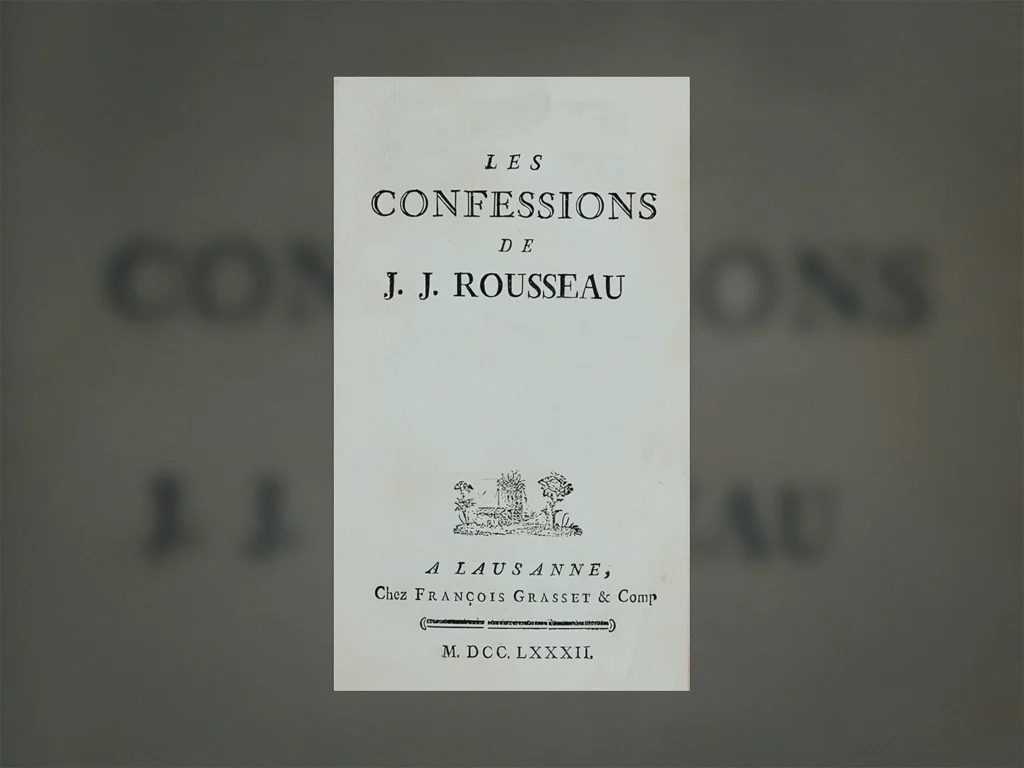
Para él, el problema raíz es la civilización misma; sin embargo, es vital comprender que cuando Rousseau habla de un “estado natural” de bondad, no se refiere a una verdad histórica o a un relato sobre unos Adán y Eva que existieron físicamente en un pasado remoto. Su idea no es una exploración arqueológica, sino un ejercicio puramente teórico que busca explicar que el desarrollo de la civilización impone exigencias y máscaras que no son originales en la persona, sino que le son impuestas desde fuera.

A partir de esta crítica a la vida social, Rousseau distinguió entre dos impulsos afectivos que conviven en el hombre: el amour de soi-même (amor de sí mismo) y el amour propre (amor propio). En su estado natural y puro, el ser humano solo posee el primero, el cual tiene que ver con la autopreservación básica: el deseo de sobrevivir, alimentarse y buscar refugio. Según él, este amor de sí mismo no es egoísta ni malvado; es simplemente una inclinación natural y necesaria para la vida.
En cambio, por la influencia inevitable de la sociedad, el hombre adquiere el amor propio, que es un sentimiento comparativo. A diferencia del instinto de supervivencia, este segundo amor nos impulsa a valorarnos solo en función de los demás, buscando ser considerados más importantes o superiores. Así, mientras el primer amor constituye algo propiamente natural y tranquilo, el segundo es el producto de las rivalidades, la envidia y la competencia que surgen como necesidades artificiales de la vida en sociedad.
Para contrarrestar esta debilidad que produce el amor propio, Rousseau apela a un concepto que considera el último refugio de nuestra humanidad: la “piedad”. Él sostiene que conservamos una repugnancia innata hacia el sufrimiento de otros seres humanos:
…una disposición adecuada para seres tan débiles y tan sujetos a tantos males como nosotros; una virtud tanto más universal y útil para el hombre como precede al ejercicio de toda reflexión en él, y tan natural que incluso las bestias a veces muestran signos evidentes de ello.

De esta forma, para Rousseau, la verdadera moralidad, la bondad y la ética no se aprenden en los libros de leyes ni en los sermones religiosos, sino que deben ser rescatadas del interior del individuo, donde la piedad natural aún late a pesar del ruido del mundo.
Y, por supuesto, esta perspectiva transformó por completo el concepto de la educación. Si antes se creía que criar a un niño consistía en “civilizarlo” para que pudiera ajustarse a las normas y ofrecer valor a su comunidad, con Rousseau el objetivo se invierte de manera radical. La labor del educador, en medio de una sociedad que él considera esencialmente dañina, es promover el desarrollo natural del niño alejándolo de cualquier influencia externa que pueda contaminar su esencia. El propósito ya no es preparar al hombre para integrarse en la cultura, sino justamente protegerlo de ella para que su bondad original no se pierda.
En este giro educativo nace definitivamente el “hombre psicológico”: aquel que encuentra su identidad y su brújula moral no en el cumplimiento de deberes sociales o divinos, sino en la protección y expresión de su ser interior frente a un mundo que intenta corromperlo.
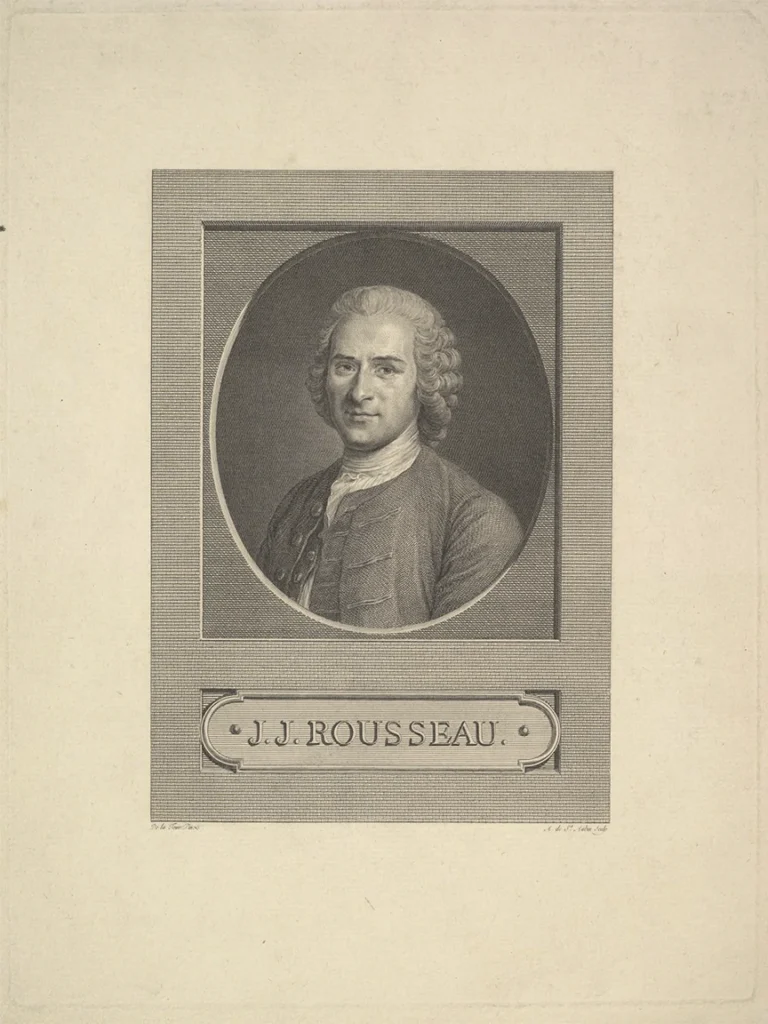
Rousseau y el pensamiento moderno
Al analizar el impacto de estas ideas en la actualidad, resulta fundamental seguir la advertencia de Trueman: debemos ser cuidadosos al trazar una línea directa entre las teorías de Rousseau y las manifestaciones más extremas de la revolución sexual contemporánea. Si bien Rousseau es el arquitecto del “hombre psicológico”, su concepción del hombre natural no debe confundirse con el sentimentalismo puramente subjetivo que impera en nuestros días.
Para el pensador ginebrino, la brújula moral interna no era una invitación al “todo vale” según el capricho del momento; por el contrario, creía en la existencia de sentimientos universales y ordenados. Un ejemplo de esto, ofrecido por él, es que cualquier ser humano que vea a un anciano siendo golpeado en la calle y no sienta una repulsa inmediata y profunda, posee sentimientos desordenados. En este sentido, su visión se acerca a lo que C. S. Lewis llamaría “valor objetivo”, una gramática moral inscrita en la naturaleza que se contrapone a la idea moderna de que cualquier deseo interno, por el simple hecho de ser sentido, es automáticamente válido y digno de ser impuesto a la realidad.

No obstante, aunque Rousseau mantenía ciertos límites morales, es innegable que su obra constituyó la cuna del arquetipo que nos rige hoy. Quisiera que reflexionemos sobre cuatro de los puentes que nota Trueman entre Rousseau y el pensamiento moderno:
● El primero es la entronización de la vida interior como la dimensión más importante del ser humano. Con Rousseau, la autobiografía deja de ser un examen de conciencia ante Dios —como en Agustín— para convertirse en una estructura de validación personal. De aquí surge lo que hoy conocemos como “individualismo expresivo”: la creencia de que una persona es más auténtica y verdadera cuando manifiesta públicamente aquello que siente en su interior, sin importar si tales sentimientos chocan con las convenciones sociales o incluso con la realidad biológica.
Esta premisa es el motor de la revolución sexual moderna, donde la identidad se define primordialmente por las inclinaciones psicológicas. Según esta lógica, si el interior del individuo dicta una identidad que no coincide con sus cromosomas, la solución contemporánea no es ajustar la mente a la realidad del cuerpo, sino transformar el cuerpo para que se rinda ante la voluntad de la psique, llevando el ideal de Rousseau a su consecuencia física más extrema.
● El segundo puente es que la idea de que la sociedad, la cultura y el mundo exterior son los culpables de todos nuestros males, mientras que el individuo permanece esencialmente puro, es omnipresente. Mientras que la visión de Agustín obligaba al hombre a mirar su propia responsabilidad y su “naturaleza caída”, el modelo de Rousseau desplaza la culpa hacia las estructuras. Esta convicción impregna desde el sistema educativo, que evita corregir al niño para no “viciar” su esencia, hasta el sistema judicial, donde el análisis del crimen se desplaza frecuentemente del acto voluntario del delincuente hacia el entorno social que “lo empujó” a delinquir. Bajo este prisma, el hombre ya no necesita redención, sino una reingeniería social que elimine las presiones externas que lo corrompen.
● Un tercer puente es cómo Rousseau redefine el valor de la persona en total desconexión con la jerarquía social. Aunque la tradición judeocristiana ya afirmaba un valor intrínseco por ser imagen de Dios, Rousseau otorga este valor al individuo como un ser autónomo que se basta a sí mismo. Para él, la dignidad humana no depende de cómo nos insertamos en una comunidad o de cómo cumplimos nuestras obligaciones hacia los demás; de hecho, el valor del individuo se mantiene e incluso se enaltece cuando este se opone a la jerarquía social. Esta postura fomenta una perspectiva profundamente antihistórica y pesimista sobre la civilización: si el avance de la sociedad es sinónimo de decadencia y pérdida de libertad, entonces las instituciones de larga trayectoria, como el matrimonio o la familia tradicional, son vistas como cadenas de las que debemos liberarnos. Esta desconfianza hacia el pasado nos ha llevado a una necesidad constante de “reinventar el mundo”, declarando la guerra a las categorías heredadas para construir una realidad basada únicamente en los deseos del presente.
● Finalmente, esta herencia explica por qué la sociedad actual sostiene en una estima tan alta a los jóvenes, otorgando a sus opiniones y sentimientos un peso que a menudo eclipsa la sabiduría de los mayores. Si aceptamos la premisa de Rousseau de que en la infancia reside la virtud natural y que el contacto con el mundo es lo que nos ensucia, entonces el envejecimiento se convierte, inevitablemente, en un proceso de corrupción moral. En esta cosmovisión, el joven es visto como el ser más “puro” por estar menos expuesto a la sociedad, lo que convierte sus juicios en sinónimo de bondad y autenticidad, mientras que la experiencia de los mayores es descartada como un cúmulo de prejuicios y compromisos con un sistema viciado.

Conclusión: recuperar la depravación total
Al cerrar este recorrido reflexivo, vemos cómo hoy habitamos plenamente la era del hombre psicológico, un ser que ha renunciado a los grandes referentes externos para buscar la verdad en el laberinto de sus propias emociones. Al comparar a Agustín con Rousseau, comprendemos que la gran pregunta del ser humano no ha cambiado: todos buscamos entender por qué el mundo está roto y cómo podemos ser felices. Sin embargo, la respuesta ha dado un giro de 180°. Mientras el hombre religioso buscaba la paz ordenando sus deseos hacia algo superior, el hombre psicológico busca la plenitud exigiendo que el mundo se ordene según sus deseos internos.
Esta transición es la base sobre la cual se ha construido la cultura occidental contemporánea. La importancia del pensamiento de Rousseau reside en que nos otorgó una coartada moral definitiva: si el individuo es esencialmente bueno, entonces cualquier sentimiento de culpa, malestar o fracaso debe ser responsabilidad de un agente externo. Al desplazar el origen del mal desde el corazón hacia las estructuras sociales, la civilización dejó de ser un refugio de orden para convertirse en una sospechosa opresión.

Esta visión ha cimentado la creencia de que la verdadera libertad consiste en derribar cualquier institución —sea la familia, la tradición o incluso la biología— que se atreva a imponer un límite a la voluntad individual. El resultado es un “yo” que, aunque se declara soberano, vive en una fragilidad absoluta, pues al no reconocer ninguna mancha en su interior, queda desarmado ante sus propios errores y termina culpando al entorno de una insatisfacción que, en realidad, tiene raíces mucho más profundas.
Ante este panorama, surge para la cosmovisión cristiana la necesidad urgente de recuperar una de sus doctrinas más olvidadas: la depravación total. Esta doctrina nos recuerda que ninguna facultad humana —ni la razón ni las emociones ni la voluntad— ha quedado libre de la mancha del pecado. Al volver a la antropología de Agustín, recordamos que el hombre no roba las peras del huerto solo porque la sociedad lo presione, sino porque su corazón está inclinado de manera innata hacia su propia autonomía y rebelión.
Reconocer esta realidad es el único camino que nos permite dejar de proyectar nuestras culpas en el mundo para volver a mirar hacia la verdadera solución. Sin la doctrina de la depravación, el Evangelio pierde su razón de ser, pues si el hombre es naturalmente bueno, no necesita un Redentor, sino simplemente un mejor entorno social. Como cristianos, sostener que el problema reside en nuestro interior es, paradójicamente, la mayor fuente de esperanza, pues solo un mal que se reconoce puede ser sanado por una gracia que viene de lo alto.
Referencias y bibliografía
El origen y el triunfo del ego moderno (2022) de Carl R. Trueman. Nashville, TN: B&H Publishing Group, pp. 119-147.
San Agustín - Confesiones | CJPBJean Jacques Rousseau - LAS CONFESIONES | Philosophia
Apoya a nuestra causa
Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.
Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.
Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!
En Cristo,
 |
Giovanny Gómez Director de BITE |